- Detalles
- Gabriel Guarda O.S.B.
Encuentro Internacional sobre el Barroco, Arica
- Detalles
- Tomás Baviera Puig
El hombre eterno fue la respuesta decidida de Chesterton a un planteamiento de la historia difundido por H.G. Wells en el que todas las religiones aparecían como equivalentes, o incluso como prescindibles. Para ello Chesterton ofreció un esbozo de la historia de la humanidad un tanto personal. Dibujó con nitidez el perfil del paganismo para que fuera más fácil percibir la aportación singular y única de la Iglesia a la historia del hombre. Hoy el pensamiento dominante continúa abonando el relativismo en materia de religión. Quizá por ello la lectura de El hombre eterno contribuya a revitalizar intelectualmente nuestras raíces cristianas y así poder dar un fruto digno de la semilla del mensaje católico.
¿Son todas las religiones igualmente válidas? Esta pregunta surge siempre en aquellas sociedades en las que entran en contacto personas procedentes de diversas religiones. El siglo XXI está propiciando un mayor contacto cultural a nivel global, en buena medida gracias a las tecnologías de la información y a una mayor movilidad para los desplazamientos. En una coyuntura de debilitamiento de la razón como la actual, parece inevitable responder afirmativamente a esa pregunta al comprobar la variedad del fenómeno religioso.
G.K. Chesterton vivió en una época similar a la nuestra, desde este punto de vista. La Inglaterra de 1900 recogía la herencia de un siglo dominado por el positivismo. Esta actitud intelectual sólo otorgaba validez al conocimiento que fuera verificable. Al mismo tiempo, los británicos habían conocido la variedad cultural y religiosa de todo el globo, quizá como ningún pueblo de su tiempo. Ante ese panorama las fórmulas relativistas se propusieron como la solución al problema de la diversidad religiosa. Se trata, como se ve, de una explicación no muy diferente de la que se propugna hoy en día por parte de ciertas corrientes intelectuales.
El hombre eterno comienza con una nota preliminar que advierte sobre su intención de ofrecer una respuesta al interrogante de la variedad religiosa: “Intentaré demostrar que aquellos que ponen a Cristo al mismo nivel que los mitos, y su religión al mismo nivel que otras religiones, no hacen otra cosa que repetir una fórmula anticuada, contradicha por un hecho sorprendente” [1]. Con este libro, Chesterton se disponía una vez más a ir contracorriente.
Un libro profundo
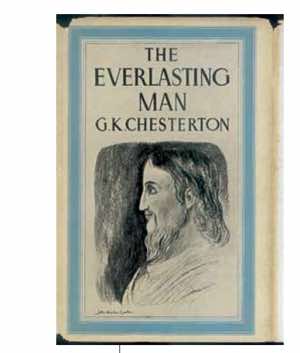 Para que esta demostración fuera eficaz se requería de una visión de conjunto de la historia. Era preciso mostrar el salto que supuso para el espíritu humano el nacimiento de Jesucristo, e ilustrar hasta qué punto su legado era capaz de cambiar la vida de los hombres.
Para que esta demostración fuera eficaz se requería de una visión de conjunto de la historia. Era preciso mostrar el salto que supuso para el espíritu humano el nacimiento de Jesucristo, e ilustrar hasta qué punto su legado era capaz de cambiar la vida de los hombres.
C.S. Lewis, uno de los intelectuales cristianos que más han escrito sobre la fe para el gran público en el siglo XX, y autor de Cartas del diablo a su sobrino y de las Crónicas de Narnia, captó este salto gracias a la visión de la historia de la humanidad dada por Chesterton. Lewis fue un converso. Su acercamiento a la fe estuvo marcado por reticencias fuertes al cristianismo. Así, escribió que él “distinguía claramente (o eso decía) el Dios filosófico del ‘Dios de la religión popular’. Explicaba que no cabía posibilidad de tener relación personal con Él. Creía que Él nos ideaba de la misma forma que un dramaturgo idea sus personajes y yo no tenía más posibilidades de ‘acercarme a Él’ que Hamlet a Shakespeare. Tampoco le llamaba ‘Dios’; le llamaba ‘Espíritu’. Uno siempre lucha por conservar las comodidades que le quedan. Después leí El hombre eterno de Chesterton y por primera vez vi toda la concepción cristiana de la historia expuesta de una forma que parecía tener sentido” [2].
Al poco de anunciarse la petición de inicio del proceso de beatificación de G.K. Chesterton a finales del año 2006, Juan Manuel de Prada situaba El hombre eterno junto a las grandes obras de la literatura escritas por los santos: “Me permitirán que en esta ocasión, para celebrar el inicio de la causa de beatificación de mi escritor predilecto, les lance una propuesta. Se trata de un libro que resume en apenas trescientas páginas la historia de la humanidad, que es también la Historia de la Salvación; uno de esos libros —como Las confesiones de san Agustín o la poesía de san Juan de la Cruz— que constituyen en sí mismo una obra maestra de la literatura, pero que al mismo tiempo es algo más, mucho más: es la gracia divina hecha escritura, transmutada en palabras gozosas, de una belleza y un ardor intelectual, de una amenidad y una hondura tales que quienes las leen tienen la sensación de haber sido bautizados de nuevo. El libro en cuestión se titula El hombre eterno” [3].
Lewis y Prada tienen en común que ambos pasaron por un proceso de aproximación a la fe cristiana desde posiciones intelectuales críticas, y en cada uno de ellos jugó un papel importante la lectura de El hombre eterno.
Además, estos autores han podido apreciar el valor de esta obra gracias a que contaban con una amplia cultura literaria. Como señala Pearce, uno de los biógrafos de Chesterton, El hombre eterno no alcanzó en su día mucho éxito popular, puesto que “es un libro más esotérico, más difícil de comprender; por quedarse en aguas someras, se sumió en las profundidades. Resumen: en realidad nunca estuvo destinado a un público masivo” [4]. Nuestro artículo quiere contribuir a hacer más asequible un texto profundo y rico que contiene abundantes luces para el entendimiento y el corazón humanos.
Wells y su esquema de la Historia
Chesterton tuvo un motivo bien concreto que le impulsó a sentarse para escribir El hombre eterno. En 1919 H.G. Wells había publicado Esquema de la Historia [5]. Se trataba de una obra voluminosa de carácter divulgativo que pretendía compendiar la historia de la humanidad. El estilo narrativo facilitaba llegar a un público amplio y no especializado. Sus más de mil páginas reunieron los hechos más sobresalientes que habían ocurrido. Para lograrlo Wells contó con la ayuda generosa de amigos expertos en cada materia.
Wells publicó Esquema de la Historia un año después de finalizar la Primera Guerra Mundial. La llamada entonces Gran Guerra supuso un duro golpe para Occidente tras más de 40 años de paz. Precisamente el Esquema de la Historia de Wells quiso contribuir a evitar futuros enfrentamientos bélicos, aunque fuera desde un aspecto tan particular como es el conocimiento de la historia. Como afirma en la introducción, “nos damos cuenta de que ya no puede haber paz en el mundo, si no es una paz para todos, ni prosperidad que no sea general. Pero no puede haber paz y prosperidad comunes sin ideas históricas comunes [6]. Si no disponemos de un conocimiento común de los hechos generales de la historia humana, no será difícil vaticinar —según Wells— la pérdida de la paz recién lograda.
Al igual que los ilustrados anteriores y que numerosos intelectuales posteriores, Wells consideraba a las religiones equivalentes, y, por tanto, comparables entre sí. El fenómeno religioso vendría a ser como una manifestación particular de la cultura de un determinado pueblo. El valor de cada religión se veía, pues, relativizado. Es cierto que los temores de Wells sobre la precariedad de la paz global y la fragmentación de la enseñanza de la historia se confirmaron poco después. Y no es menos cierto que la visión relativista de las religiones transmitida en Esquema de la Historia ha terminado asentándose como parte del discurso ‘políticamente correcto’ de inicios del siglo XXI.
La réplica periodística de Chesterton
Deberían pasar seis años hasta que Chesterton publicara una respuesta sólida a este punto concreto de la obra de Wells. Esa réplica fue El hombre eterno.
Para asegurar una convivencia pacífica es evidente que conviene conocer lo que hay en común. Wells quiso reunir los hechos verificables por todos. Sin embargo, resulta más determinante para una convivencia auténtica entre los hombres la actitud de caminar juntamente hacia la verdad, puesto que lo verdadero ofrece un cimiento más firme que lo común a cualquier precio.
En El hombre eterno Chesterton desplegó el arte socrático con una mentalidad moderna. Como hemos visto, pretendió hacer ver que el presupuesto de la igualdad de todas las religiones es contradictorio. Si, en efecto, resulta contradictorio, dicho presupuesto no puede ser verdadero. Así es como Sócrates ayudaba a sus interlocutores a cribar lo falso de un modo razonado: si hallaba una contradicción en el planteamiento que se le hacía, sabía que aquello no podía ser verdadero.
Podríamos decir que Chesterton, como hijo de su época, introdujo en este método un componente positivista, puesto que basó la contradicción de la propuesta relativista en un hecho. Eso sí, un hecho sorprendente, que, como afirmó en la Nota introductoria a El hombre eterno, contradice la afirmación de que Cristo es un simple mito más y que la religión cristiana se encuentra al mismo nivel que las otras religiones.
Chesterton coincidió con Wells en la necesidad de hacerse entender por cualquier persona y en proporcionar una visión de conjunto de la historia. Sólo que El hombre eterno, a diferencia del Esquema de la Historia, puso de relieve el hecho inesperado y prodigioso que sobresale sobre todo lo acontecido entre los hombres. En palabras de Chesterton, “se trata de la rotunda afirmación de que el misterioso creador del mundo lo ha visitado en persona” [7].
Para lograr este objetivo, a Chesterton no se le ocultó un difícil obstáculo: la familiaridad con que hablamos de Jesucristo. Por eso el método que siguió consistió en tratar de mirar lo sucedido como si fuera la primera vez que nos lo encontramos.
La obra está dividida en dos partes, las cuales salen al paso de dos ideas del pensamiento dominante, una referente al hombre y la otra a Jesucristo. En primer lugar, se trata de dilucidar si el hombre es simplemente un animal evolucionado, y posteriormente se examina si Jesús de Nazaret es simplemente un maestro religioso más entre los hombres.
Chesterton ofreció en las páginas de El hombre eterno la perspectiva contraria a la que tomó Wells en Esquema de la Historia. Éste quiso darnos un elenco exhaustivo y sintetizado de los hechos históricos; aquél se centró en el hecho nuclear de la historia. Wells nos contó la historia que se puede apreciar desde fuera, lo verificable; Chesterton nos llevó de la mano para aprender a mirar desde dentro.
Para mirar la historia desde dentro Chesterton se nutrió principalmente de dos fuentes. Una fue el sentido común, algo que compartimos con nuestros antepasados y que, efectivamente, es común en el sentido que Wells buscaba. Y la otra fuente fue la literatura. Nuestro autor era un maestro de la crítica literaria. Ya de joven sobresalió por sus ensayos sobre autores ingleses, en los que sabía exponer con agudeza el sentir del autor expresado en el texto. Maisie Ward, una de sus primeras biógrafas, subrayó esta habilidad de ir más allá del texto como una de sus principales aportaciones: Chesterton “desarrolló una capacidad mental a la que debemos algunas de sus mejores obras: la profundidad de visión” [8].
En su peculiar bosquejo de la historia religiosa, Chesterton despliega este talento para comprender mejor los avances morales e interiores que se reflejan en las obras clásicas de cada época. Ciertamente lo que dice de Virgilio, por ejemplo, no es generalizable a todos sus contemporáneos. Pero si nos ha llegado a nuestros días la obra de Virgilio, es señal de que ha alimentado al espíritu del hombre desde su aparición. Las obras clásicas precristianas dan pistas para la búsqueda de la identidad del hombre y nos ayudan a hacernos cargo del estado interior de la humanidad antes del nacimiento de Cristo. Así, en la medida en que tratemos de ver la historia desde dentro, se apreciará mejor la aportación que supuso el Evangelio.
Chesterton no fue un especialista de la historia. Él era simplemente un periodista, y además se enorgullecía de serlo. No basó su réplica a Wells en una nueva acumulación de hechos, o en sacar a la luz datos que hubieran podido pasar desapercibidos: no cayó en el enciclopedismo erudito de Wells. Podríamos decir que Chesterton, como buen periodista, supo destacar los aspectos relevantes de una información –en este caso, de la información de toda la historia de la humanidad– y le dio un contexto adecuado para que pudiera ser entendida por el lector. En definitiva, cubrió la noticia más extraña que haya ocurrido nunca, y ofreció una explicación coherente de la misma.
Orígenes de la religión
La respuesta a la pregunta sobre el origen de la religión condiciona todo lo que pueda decirse posteriormente sobre las diversas manifestaciones religiosas.
Wells situó el origen de la religión en el llamado ‘temor al Anciano’. Concebía la religión como un código de conducta y de ritos dictados por este personaje de las tribus primitivas con el fin de vincular más fuertemente a los miembros del grupo entre sí. La fuerza del vínculo estaba basada en la amenaza.
Esta explicación no difiere mucho de la idea que se tiene actualmente de la religión. La religión vendría a ser como algo impuesto desde fuera, y que, en el fondo, se cumpliría por miedo al castigo. Los efectos principales sobre el individuo serían el fanatismo y el afán de consuelo.
Desde esta visión, la religión se concibe como algo irracional. En efecto, la religión podría ser un sentimiento, un miedo, o incluso algo heredado. Este planteamiento implica necesariamente la aceptación de que la religión sería un fenómeno carente de lógica, y, por ello, deslizable con mucha facilidad hacia el fanatismo.
Como hemos apuntado, Chesterton tomó la perspectiva interior para observar este fenómeno. Él no negó que pudiera haber manifestaciones de temor o de consuelo, de fanatismo o de indiferencia. Pero la fuerza de la religión no se encontraba ahí, aunque muchas veces conllevara ese tipo de experiencias. Para Chesterton, “el poder de la religión reside en la mente” [9]. La religión no es, por tanto, algo meramente sentimental, y, por supuesto, en absoluto irracional.
Una de las actividades propias de la mente es buscar respuestas. El hombre del siglo XXI se ha especializado en responder con eficacia a las preguntas de orden práctico y técnico, y quizá ha descuidado aquellos interrogantes que permiten contemplar la vida dotada de un sentido. Así, el atractivo de la virtud o la realidad de la muerte despiertan en el interior de la persona un anhelo de entenderse mejor a uno mismo. Hay interrogantes en la vida humana que, si quedan abiertos, son una fuente de perplejidad que nunca termina de agotarse. La religión ha sido y sigue siendo un intento de dar respuesta cabal a los enigmas humanos.
Chesterton identifica dos tipos de respuesta al misterio del hombre a lo largo de la historia previa a Cristo. Por un lado, una mayoría de hombres se contaron historias, y así surgieron los mitos. Las narraciones mitológicas de los dioses y sus relaciones con los hombres no pretendían ser verificables, puesto que se nutrían de la fantasía humana. Fueron, más bien, una respuesta dirigida principalmente por la imaginación para ofrecer claves de entendimiento de la realidad y satisfacción de los deseos humanos. De la misma forma que actualmente las historias que nos cuenta el cine gozan de gran atención del público, aquellas narraciones también tenían una buena difusión. Ahora bien, si los mitos eran populares, se debía, sobre todo, al interés que despertaban los temas tratados en esas narraciones.
En cambio, ante los enigmas humanos una minoría trazó teorías como fuente de reflexión sobre el comportamiento moral más digno que le correspondía al hombre. Estas respuestas se orientaban por la razón humana. Así, por ejemplo, los filósofos estoicos y los sabios orientales articularon una serie de claves, muchas de las cuales siguen teniendo validez a pesar del paso del tiempo.
Las mitologías se dirigían al corazón humano y sus narraciones trataban de colmar los anhelos del hombre; las teorías filosóficas se dirigían, más bien, a la cabeza y buscaban una coherencia racional en el comportamiento humano. Lo que Chesterton advirtió en este esbozo de la historia de las religiones era que los sacerdotes y los filósofos, los que alimentaban el sentido popular religioso con las historias politeístas y los que trazaban las teorías globales del mundo, corrían paralelos. Cada uno tenía su propio dinamismo. El politeísmo popular y la sabiduría filosófica trataban aspectos totalmente desvinculados entre sí y —lo que es importante— apenas trabajaron juntos.
Chesterton ilustró este punto clave de su esbozo histórico con el ejemplo del filósofo más completo de la Antigüedad: “Aristóteles, con su colosal sentido común, fue quizás el más grande de todos los filósofos y, sin duda, el más práctico, pero en ningún caso habría puesto al mismo nivel al Absoluto y al Apolo de Delfos, como una religión similar o rival” [10].
La decadencia del paganismo
El paganismo cultivó las narraciones mitológicas de carácter religioso y la sabiduría moral. Realmente se trata de dos dimensiones profundamente humanas. Sin embargo, Chesterton observó que, aun siendo buenas en sí mismas, terminaron desgastándose y se volvieron pesimistas: “el pesimismo no consiste en cansarse del mal sino del bien. La desesperanza no reside en el cansancio ante el sufrimiento, sino en el hastío de la alegría. Cuando por cualquier razón lo bueno de una sociedad deja de funcionar, la sociedad empieza a declinar: cuando su alimento no alimenta, cuando sus remedios no curan, cuando sus bendiciones dejan de bendecir” [11].
En efecto, la mitología se fue enmarañando a medida que la sociedad se fue haciendo más compleja. El crecimiento urbano propició un paulatino apagamiento de la mitología, que había crecido enraizada en el campo y en el hogar y había sido alimentada por la fantasía. Si la mitología se marchitaba fue porque sus raíces se estaban agostando. Progresivamente se había ido debilitando el sentido poético y artístico del hombre, y la inspiración se buscó entonces en otros ámbitos. Los vicios griegos y el entretenimiento de los gladiadores romanos excitaron fuertemente la imaginación popular. La poesía, y la mitología con ella, se fue haciendo cada vez más inmoral.
Unido al deterioro del elemento popular, también hubo un agotamiento entre la aristocracia intelectual. Sus explicaciones decían una y otra vez lo mismo, y generaban confusión antes que claridad. La filosofía resultaba fútil para quien la escuchaba y aburrida para quien la practicaba. La búsqueda de la verdad había dejado paso al afán de lucro. Lo que antes se decía que era bueno, podía ser calificado como malo en función de las circunstancias o del beneficio que pudiera reportar.
El ambiente intelectual decadente, al igual que también ocurría con el apagamiento de los dioses domésticos y locales, favoreció la introducción de los ocultismos orientales en la sociedad romana. Todos estos elementos espirituales apuntaban a un secreto temible: que el hombre no podía hacer más. El Imperio Romano, que había sido el logro más alto de la civilización humana, no tenía nada que pudiera mejorarlo: “lo más fuerte se estaba haciendo débil. Lo mejor se estaba volviendo peor. Es necesario insistir una y otra vez en que muchas civilizaciones se habían fundido en una única civilización mediterránea que era ya universal, pero con una universalidad caduca y estéril. Diversos pueblos habían juntado sus recursos y, sin embargo, todavía no tenían suficiente. Los imperios se habían agrupado en sociedad y, sin embargo, seguían arruinados. Todo lo que cabía esperar a cualquier filósofo auténtico era que, en aquel mar principal, la ola del mundo se había elevado hasta lo más alto, hasta casi tocar las estrellas. Pero su ascenso había tocado a su fin, porque no dejaba de ser la ola del mundo” [12].
El hecho sorprendente
Cuando parecía que el mundo no podía hacer más, irrumpieron en la historia unos mensajeros misteriosos. Actuaban como un ejército, sujetos a una disciplina y con un espíritu común. Llamaron la atención de la opinión pública del Imperio Romano por su negativa a adorar al Emperador. Este simple rito había sido aceptado tácitamente por todo el mundo, independientemente de la religión a la que pertenecieran. Sin embargo, este pequeño grupo no sólo se resistía a realizar este sencillo acto sino que argumentaba su negación con la convicción de una experiencia personal.
Estos mensajeros tenían un mensaje ciertamente misterioso. Es más, tanto hoy como hace 2000 años no deja de sorprender. En síntesis, estos curiosos personajes afirmaban que el Creador del mundo había visitado en persona a este mismo mundo. Para ello, se había hecho Hombre, igual a cualquiera de los hombres, pero que había sido rechazado explícitamente por todos: autoridades, sacerdotes y pueblo. A punto de morir, perdonó a todos la injusticia sufrida. Realmente se trataba de una narración conmovedora. Pero el mensaje no terminaba aquí. Este Hombre, que había creado el mundo, venció a la muerte y manifestó un deseo inimaginable e ilógico: a pesar del rechazo recibido, quería compartir con el hombre su propio Espíritu.
No obstante, lo sorprendente del caso no es el mensaje, a pesar de que podía ser calificado como literalmente increíble. Al fin y al cabo, el mensaje resalta todavía más el hecho sorprendente que contradice la igualdad de todas las religiones: los portadores de este mensaje inaudito actuaban creyéndose este mensaje. Como señala Chesterton con la perspectiva del tiempo: “el ímpetu de aquellos mensajeros aumenta mientras corren a extender su mensaje. Siglos después todavía hablan como si algo acabara de suceder. No han perdido la frescura y el ímpetu de los mensajeros. Sus ojos apenas han perdido la fuerza de los que fueron auténticos testigos” [13].
Ciertamente este mensaje podía ser consolador para el corazón y ofrecía respuestas coherentes a la inteligencia. Pero tenía algo más que no se hallaba en la mitología ni en la sabiduría paganas: una vida nueva. Como ha puesto de manifiesto Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, la singularidad de este mensaje no es su aspecto informativo, es decir, lo que nos comunica, sino, sobre todo, su dimensión performativa [14]. De la misma forma que actúa la levadura en la masa a modo de fermento, este mensaje tenía la capacidad de transformar a quienes lo aceptaban y creían en él. La Iglesia es precisamente este cuerpo de mensajeros renovados, un fenómeno único en la historia de los hombres.
La caridad sólo es posible con el credo
Los cristianos se han presentado siempre no sólo como discípulos que habían sido instruidos por un maestro sublime, sino, sobre todo, como testigos de un acontecimiento. Pero si ese testimonio era tan extraño y sorprendente, no iba a ser difícil que un contenido así sufriera alteraciones en su transmisión. Entonces, ¿de qué modo se ha podido conservar con tanta precisión un mensaje así de extraño?
Para Chesterton la respuesta a este interrogante está relacionada íntimamente con el dogma. Y es que la pureza del mensaje fue preservada gracias a las definiciones dogmáticas. La confusión que podría provocar este insólito mensaje sólo podía superarse si se lograba enunciarlo con proposiciones precisas. Como dice Chesterton, “nada, salvo el dogma, habría podido resistir el motín de invención imaginativa con el que los pesimistas emprendían su guerra contra la naturaleza, con sus Eones y su Demiurgo, sus extraños Logos y su siniestra Sofía. Si la Iglesia no hubiera insistido en la teología, se habría disuelto en una loca mitología de místicos, aún más alejada de la razón o del racionalismo y, sobre todo, aún más alejada de la vida y del amor por la vida” [15]. Sin los dogmas, el mensaje cristiano se habría diluido en una loca mitología o se habría vuelto una rígida teoría.
Justamente el dogma suele ser rechazado por aquellas voces críticas con la Iglesia. Estas personas argumentan que los dogmas han sido añadidos al mensaje de Jesús, y reducen prácticamente toda su predicación a su núcleo auténtico: el mandamiento del amor. En definitiva, se postula una caridad sin credo.
Aquí surge una cuestión decisiva en todo este asunto: ¿es realmente posible una caridad sin credo? Al prescindir de los dogmas, de esas precisiones del mensaje, ¿resulta viable predicar sin más el amor fraterno? Es más, ¿puedo yo amar como amó Jesucristo si prescindo de quién es Jesucristo?
La caracterización interior de las religiones paganas que Chesterton ha bosquejado nos enmarca adecuadamente para responder con una visión de conjunto a estos interrogantes. Existe una profunda diferencia entre las manifestaciones religiosas del paganismo y el cristianismo: “lo que esa Fe universal y combativa trajo al mundo fue la esperanza. La mitología y la filosofía tenían, quizá, una única cosa en común: la tristeza” [16].
Las mitologías y las enseñanzas paganas dejaban el sabor de tristeza porque no alcanzaban lo que anhelaban. En cambio, los cristianos pueden saborear la alegría profunda porque esperan algo que es posible: sanar su corazón del pecado y amar con el amor misericordioso de Jesús gracias a la acción del Espíritu Santo, y de este modo corresponder dignamente al amor de Dios hacia el hombre. Una esperanza sólo es auténtica si se apoya en una verdad, y no simplemente en un deseo o en un sentimiento.
La caridad real y auténtica únicamente es posible gracias al credo. El dogma adquiere su lógica si se reconoce que Jesús es Dios. Chesterton observa que “lo que los detractores del dogma quieren decir no es que el dogma sea malo, sino que es demasiado bueno para ser verdad” [17]. Los escépticos continúan afirmando que no pueden creer estas cosas, pero no afirman que no sean dignas de ser creídas.
Además de traer la esperanza, la fe también satisface los anhelos humanos más profundos. La fe vendría a ser como la pieza que faltaba para completar el rompecabezas del hombre, ya que es capaz de armonizar la sed intelectual con la inspiración artística: “La fe católica es reconciliación porque es la realización tanto de la mitología como de la filosofía. Es una historia y, en cuanto tal, una de tantas historias, pero con la peculiaridad de que se trata de una historia verdadera. Es una filosofía y, en cuanto tal, una de tantas filosofías, pero con la particularidad de ser una filosofía como la vida. Pero es reconciliación, sobre todo, porque es algo que sólo puede ser llamado la filosofía de las historias” [18].
Jesucristo, la llave del corazón humano
La pregunta sobre la identidad de Jesucristo constituye la pieza clave de la historia. En función de su respuesta, habrá una concepción u otra sobre el hombre y de su posible relación con la divinidad. El mismo Jesús hizo que sus discípulos más íntimos abordaran de frente este decisivo interrogante. Cuando se encontraban en Cesarea de Filipo y ya llevaban un tiempo junto a él, Jesús les preguntó: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?” [19]. Simón Pedro habló en nombre del grupo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” [20]. Respondió precisamente con la precisión del dogma, y no con imágenes vagas o suposiciones fantásticas como hacía la gente que no conocía de cerca a Jesús.
A continuación, Jesucristo hizo una promesa a Simón Pedro: le entregaría las llaves del Reino de los Cielos. Para Chesterton, esta imagen de las llaves constituye una lúcida clave interpretativa para ilustrar la aportación de la Iglesia a la historia de la humanidad. Una llave es un objeto que tiene una forma compleja pero definida. Lo que determina que la llave es la correcta no es quién nos la ha dado, o si posee una forma preestablecida, sino simplemente si es eficaz. Sabemos que poseemos la llave correcta si esa llave es capaz de abrir la cerradura.
¿De qué cerradura estamos hablando? En El hombre eterno Chesterton ha sabido presentarnos los rasgos psicológicos de la humanidad pagana antes del cristianismo. También nos ha presentado los actuales misticismos de Asia y su atmósfera religiosa, para ilustrar lo que quizá Europa podría haber sido sin el fermento del mensaje cristiano. En ambos casos el hombre se encuentra con sus solas fuerzas, y, por diversos caminos, se ve confinado en su propio corazón. Este proceso todavía es más agudo si se prescinde conscientemente de Dios, como es el caso de una fuerte corriente secularizadora en Occidente.
El hombre, herido en su interior y guiado únicamente por mitologías o por teorías, no logra curar su corazón ni entenderse con profundidad y coherencia. Se va cerrando sobre sí mismo, y termina –antes o después– endurecido y en soledad, como si se encontrara en una prisión de la que ninguna fuerza en este mundo lograría hacerle salir.
La fe es la llave que permite abrir la puerta de esta prisión, y salir a un mundo lleno de luz y de alegría. En efecto, la llave de la fe es la llave correcta “porque se ajusta a la cerradura, porque es como la vida […] Lo aceptamos, y encontramos que la tierra es sólida bajo nuestros pies y el camino expedito ante nuestros ojos. No nos aprisiona en el sueño del destino o la conciencia de un engaño universal. Nos abre a la vista no sólo cielos increíbles, sino lo que a algunos les parece una tierra igualmente increíble, haciéndola creíble. Es esa clase de verdad que resulta difícil de explicar por tratarse de un hecho; un hecho para los que podemos llamar testigos. Somos cristianos y católicos no porque adoremos a una llave, sino porque hemos atravesado una puerta y hemos sentido el viento, el soplo de la trompeta de la libertad sobre la tierra de los vivos” [21].
Notas
[1] G. K. Chesterton, El hombre eterno, Cristiandad, Madrid 2004, p. 9. La referencia original es G.K. Chesterton, The Everlasting Man, Londres 1925. En adelante, El hombre eterno.
[2] C.S. Lewis, Cautivado por la alegría. Historia de mi conversión, Encuentro, Madrid 1989, p. 227- 228.
[3] Juan Manuel de Prada, ABC, 9 de diciembre de 2006.
[4] Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e Inocencia, Encuentro, Madrid 1998, p. 388.
[5] H. G. Wells, Esquema de la Historia. Historia sencilla de la vida y de la Humanidad, Atenea, Madrid 1925. La referencia original es H. G. Wells, The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind, George Newness, Londres 1919, pp. 1324.
[6] Ibídem, p. 16. El subrayado corresponde al original.
[7] El hombre eterno, p. 338
[8] Maisie Ward, Gilbert Keith Chesterton, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford 2006, p. 53.
[9] El hombre eterno, p. 63
[10] El hombre eterno, p. 160.
[11] El hombre eterno, p. 197
[12] El hombre eterno, p. 208
[13] El hombre eterno, p. 341.
[14] Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, n. 2.
[15] El hombre eterno, p. 286.
[16] El hombre eterno, p. 305.
[17] El hombre eterno, p. 308.
[18] El hombre eterno, p. 312
[19] Mt 16, 15.
[20] Mt 16, 16.
[21] El hombre eterno, pp. 315-316.
- Detalles
- Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo de Barcelona
El día 7 de noviembre de 2010 se ha celebrado un evento histórico y universal en la ciudad y arzobispado de Barcelona. Ha sido la dedicación del templo de la Sagrada Familia presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. Cuantos pudimos participar en la asamblea litúrgica de aquella celebración y los muchos millones que pudieron seguirla a través de los medios de comunicación, conservamos un recuerdo inolvidable para siempre. El mismo Santo Padre al final de la celebración me manifestó que nunca la olvidaría.
A la belleza de la liturgia cristiana propia del rito de la dedicación de una iglesia y de un altar, se añadía en esta ocasión la belleza maravillosa y me atrevería a decir “única” del templo de la Sagrada Familia, proyectado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí en el año 1883 e iniciado por él mismo y que después de 128 años el Santo Padre ha dedicado a Dios para la celebración del culto litúrgico.
Pienso que la mañana de aquel domingo de la dedicación, pudimos contemplar y gozar al máximo de la majestuosidad, belleza y simbología de la basílica de la Sagrada Familia. Me atrevo a decir que fue la debida contemplación y goce de esta construcción de Gaudí. Porque fue con dicha celebración litúrgica que se realizaba el sueño de nuestro arquitecto genial y siervo de Dios. La lectura y reflexión asidua de la Palabra de Dios le llevó a estructurar su templo inspirándose sobre todo en la visión del profeta Ezequiel relativa al nuevo templo de la Nueva Jerusalén (capítulos 40-48) y en los capítulos 4 y 6 y especialmente 21 y 22 del libro del Apocalipsis sobre la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios y de los hombres. El sueño de Gaudí es el sueño de todos los constructores de catedrales: representar la Jerusalén celestial, la ciudad nueva y santa que “baja del cielo, viniendo de la presencia de Dios, como una novia que se engalana para su esposo” (Ap 21, 2). Así, pudimos contemplar aquello que soñó su arquitecto en proyectar su obra cumbre.
Cuando preguntaban a Antoni Gaudí quién terminaría el templo de la Sagrada Familia, dado lo ambicioso del proyecto, él siempre respondía que lo terminaría San José. Nuestro arquitecto solía decir que en la Sagrada Familia todo es providencial. Pues sí, ciertamente que es providencial, porque quien ha terminado el templo en su interior para dedicarlo al culto con su dedicación después de 128 años de haberse iniciado, ha sido un Papa que lleva el nombre de José por su bautismo. Antoni Gaudí, además de inspirarse en el libro de las Sagradas Escrituras, se inspiraba en otros dos libros más: la naturaleza y la liturgia. Eran los tres libros que enseñaron a nuestro arquitecto las formas y las técnicas. Así lo dijo el Santo Padre en la homilía: “En este recinto, Gaudí quiso vivir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como arquitecto… Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la Biblia y actualizada en la Liturgia”. Gaudí fue un contemplativo de la naturaleza. Son suficientemente conocidas sus raíces franciscanas y que dan un toque de hermandad universal y de amor fraterno a todas las criaturas de Dios en la obra de nuestro arquitecto, que sentía una gran admiración por la figura de San Francisco de Asís. Contemplativo de la creación, Gaudí dirá que “el gran libro, siempre abierto y que es necesario esforzarse en leer, es el de la naturaleza; los otros libros son sacados de éste y hay las equivocaciones e interpretaciones de los hombres. Todo sale del gran libro de la naturaleza; las obras de los hombres son ya un libro impreso. Este árbol cerca de mi despacho: éste es mi maestro”. Este espíritu franciscano llevaba a Gaudí a pensar que todo en la creación alaba a su Creador según su propia naturaleza. Admiraba las criaturas pequeñas, la estética y los colores de las hierbas y las estructuras de los animalitos que observaba en el solar en donde se construía el templo. Levantando las torres sabía que en aquel lugar privará de crecer a las hierbas y de poder vivir a los animales. Por eso le gustaba colocar hierbas en los pináculos del ábside y en las bases de las columnas los animales más humildes que corrían por allí, sin olvidar los frutos de la naturaleza, poniendo un vergel en los muros del templo porque —decía el arquitecto— “colocar los medios que Dios pone a nuestra disposición para sostenernos y alimentarnos es una manera importante de agradecerle estos dones”.
La contemplación de la liturgia le ayudó a dar forma a su proyecto de la Sagrada Familia. Sabemos que en la mesita de noche tenía un libro de cabecera que leía y releía: “L’Année liturgique”, de Dom Prosper Guéranger. La obra de este famoso abad de Solesmes estará siempre a su lado, y por eso, como recuerda el que fue discípulo suyo, el arquitecto Puig Boada, Gaudí decía que “la liturgia lo tenía todo previsto”. Del culto cristiano él aprendió magistralmente a preverlo todo en la obra culminante de su vida. Especialmente en la nave central, que tiene 52 columnas, tantas como los domingos del año litúrgico, nuestro arquitecto ha plasmado todo el año litúrgico celebrado por la Iglesia.
La Sagrada Familia es, en último término, un himno a Cristo, resucitado y redentor, y al Padre que está sentado en el trono, y al Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra. Por ello, en el punto más alto de la basílica, bajo la cruz de los cuatro brazos que corona la torre cimborio dedicada a Jesucristo, están representadas un Alfa y un Omega, símbolo de aquel que dice “Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin” (Ap 23, 13) y que dice también: “Soy el que vive: estaba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos” (Ap 1, 18).
Gaudí se avanzó a nuestro tiempo, preocupados como estamos por la evangelización, y colocó fuera del templo los tres grandes retablos, ofreciendo una riquísima catequesis global a cuantos transitan por aquel lugar, que desde el Cristo encarnado, crucificado y glorioso contempla el misterio de Dios y revela el rostro del hombre hasta convertirlo en compromiso moral. Nuestro arquitecto nos invita a realizar una meditación sobre Jesucristo a través de las imágenes que se concentran en las tres fachadas que son los tres grandes acontecimientos de la Encarnación, de la Pascua y de la Glorificación del Señor. Algunos se preguntan qué significa en una ciudad europea como Barcelona, secularizada, levantar una iglesia como la de la Sagrada Familia. El emerger de este templo en el centro de la cosmopolita ciudad de Barcelona constituye una presencia de lo sagrado, de lo trascendente, en definitiva, de Dios. Aunque la cultura actual de nuestro occidente europeo es poco sensible a la trascendencia, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios busca el sentido de la vida y suele plantearse interrogantes que trascienden el espacio y el tiempo. Pienso que no hemos de perder la riqueza del misterio porque en nuestra vida hay constantemente la presencia del misterio de Dios que muchas veces no aparece explícitamente.
La basílica de la Sagrada Familia atrae a millones de personas de todo el mundo porque la “nueva arquitectura” que Gaudí inició descansa sobre aquello que el espíritu humano busca con insistencia: la proporción, la armonía, en definitiva, la belleza. […] Podemos decir que es una cartografía de lo sagrado, un gran mapa abierto donde el mundo puede leer las grandes preguntas de la vida, del origen y del fin, del cielo y de la tierra.
Gaudí solía decir que la belleza tenía un poder provocador y atraía hacia la bondad y la verdad. Sabía que su obra invitaba y movía a la fe, que detrás de las piedras de la Sagrada Familia se manifestaba una elocuencia que decía el infinito. Se puede afirmar que este hermosísimo y originalísimo templo es también como un “atrio de los gentiles” para muchísimos de los visitantes que todavía no están dentro de la Iglesia.
Gaudí con la construcción de la Sagrada Familia era consciente de que levantaba algo singular por su profundidad, por su capacidad de emocionar y de hablar con unos registros plásticos arquitectónicamente innovadores y espiritualmente densos. Ante los millones de personas que visitan esta obra grandísima, cabe preguntarse: ¿qué les impulsa a conocer la obra de un místico cristiano, cuando muchos parecen personas religiosamente indiferentes y muchos otros ni tan sólo cristianos? ¿Este interés por la Sagrada Familia no será signo de una petición de espiritualidad?
Benedicto XVI ante la basílica de la Sagrada Familia contempló una obra que por su belleza es un signo de Dios. En la homilía de la dedicación de este templo, el Papa dijo que “la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo”. Ya como teólogo, Benedicto XVI ha manifestado siempre un especial interés por reflexionar sobre la belleza como camino de acceso a Dios. Al recibir el 21 de noviembre de 2009 a un numeroso grupo de artistas en el marco majestuoso de la Capilla Sixtina, el Papa recordó que dos de sus predecesores, Pablo VI y Juan Pablo II, buscaron la reconciliación entre la Iglesia y el mundo del arte. Benedicto XVI, en el discurso que les dirigió, dijo que toda forma de arte es una vía de acceso a la realidad de Dios y del hombre. Es más, el arte tiene una función reveladora: por su misma naturaleza es una llamada al Misterio. El arte no sólo ilustra, en el plan estético, los datos de la fe. El arte es, en sí mismo, un verdadero lugar teológico.
Hacia el final de su homilía, el Papa nos hizo esta confidencia: “Al contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta historia de fe, pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios de santidad, que presten al mundo el gran servicio que la Iglesia puede y debe prestar a la humanidad: ser icono de la belleza divina, llama ardiente de caridad, cauce para que el mundo crea en Aquel que Dios ha enviado (cf. Jn 6, 29)”. Y añadió: “La belleza, la santidad y el amor de Dios llevan al hombre a vivir en el mundo con esperanza”.
Otro tema central de los mensajes del Santo Padre en su visita apostólica ha sido el de Dios. El Papa afirmó que “es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica en Dios”. Dios es amigo de los hombres y nos invita a ser amigos suyos. Gaudí con su obra llena de belleza, de exaltación de la naturaleza creada por Dios y rica en simbología bíblica, teológica, litúrgica y catequética, “nos muestra —dice el Papa— que Dios es la verdadera medida del hombre. Dios es el origen de nuestro ser y comienzo y cúspide de nuestra libertad; no su oponente”. El secreto de la auténtica originalidad de este maravilloso templo que ha deslumbrado al mundo está, como decía Gaudí, en volver al origen que es Dios. El arquitecto de la Sagrada Familia, abriendo su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en la ciudad de Barcelona un espacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien es la Verdad y la Belleza misma.
La visita del Santo Padre ha traído a mi memoria, las referencias a Gaudí, un hecho y un deseo. El hecho es que, en vida del arquitecto, visitó las obras de la Sagrada Familia, entonces sólo en sus comienzos, el nuncio del Papa en España, que se llamaba Francesco Ragonesi. Entusiasmado por lo que le explicaba el maestro sobre su gran proyecto, el nuncio le dijo: “¡Es usted el Dante de la arquitectura!”. El deseo es que un día no lejano, si ésta es la decisión de la Iglesia, el marco incomparable de la nueva basílica acoja la solemne beatificación del siervo de Dios Antoni Gaudí, arquitecto genial y cristiano ejemplar cuyo sepulcro se conserva en la cripta del templo.
- Detalles
- Magdalena Ossandón
Al ahondar en el contenido de la sinfonía sacra MaipúCampana, el poeta y sacerdote Joaquín Alliende señala que confesar la identidad católica mariana de Chile, en el símbolo de la Virgen del Carmen, es simplemente ser veraces con la historia: “Creo que el texto que hemos hecho nosotros es de una Iglesia que se planta sin andar pidiendo perdón a todos por existir, sino que lo hace desde una identidad clara, abierta y definida y se presenta como oferta, como entrega, como camino histórico de identidad, con dinamismo de futuro”
La música son sonidos que se repiten en el tiempo y el silencio es creativo”, dice este poeta, escritor, teólogo y presidente de Ayuda a la Iglesia que Sufre, sacerdote schoenstatiano, Joaquín Alliende Luco, quien viajó desde Alemania a Chile para el estreno de la Sinfonía Sacra Maipú Campana, alma de la chilenía, un espectáculo de danza, música, teatro que en cuatro funciones, los días 11, 12, 13, y 14 de noviembre, fue ovacionado por unas 12 mil personas que llegaron al Santuario Basílica Nacional del Carmen-Maipú.
La profundidad de los textos, basados en los poemas del padre Joaquín Alliende, contenidos en el libro “Madre Alma, Carmen de Chile” (Ediciones Universidad Católica, que fue presentado el 23 de noviembre), junto a la armonía y belleza de la música del compositor chileno y académico del Instituto de Música de la PUCV Boris Alvarado y el guión de Valentina Jensen, lograron una puesta en escena memorable, que se transformó en el gran regalo cultural de la Iglesia Católica para las celebraciones del Bicentenario.
En su viaje relámpago a Chile (reside en Alemania) el padre Joaquín Alliende nos relata que todo partió cuando hace varios años le pidieron elaborar un texto para las campanas que fueron regaladas para el Templo de Maipú y que conforman el maravilloso carillón actual. A partir de entonces comenzó a escribir una obra lírica, épica y documentada, de unas 450 páginas, que recorría la historia de Chile, la cual quiso llevar a una expresión cultural, multidisciplinaria (danza, actores, solistas vocales, coro femenino, ensamble de multiflautas, tape y orquesta) con motivo del Bicentenario.
Con el apoyo del Arzobispado de Santiago y de la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción, convocó al destacado compositor Boris Alvarado y a Valentina Jensen, para que juntos decantaran el texto y le dieran un ritmo y la estructura interna que determinó la puesta en escena definitiva de MaipúCampana.
Formular la identidad
–En el relato está la presencia de un niño que dialoga con su abuelo… ¿Por qué esa relación es la línea conductora de la obra?
–En el fondo es la tradición. No hay pueblo sin tradición. Tradición es pasar al otro. Y la tradición se produce por una amistad, por un amor, porque alguien le crea a alguien. Porque hay maestros y hay discípulos. Porque somos deudores del pasado para reinventarlo. Como decía Eugenio D´Ors, el que no tiene una tradición plagia, es decir, es un monigote, un improvisador sin consistencia. En lo biográfico tuve un tata de película o de novela (Joaquín Luco Arriagada), un gran médico psiquiatra, un maestro de maestros del alma, con quien tuve una profunda amistad que me marcó para la vida
–En MaipúCampana recorre la historia de Chile y reflexiona sobre su identidad… Confiesa que “las mutaciones de la historia y de la geografía se me volvieron un bumerán para interrogarme sobre mi chilenidad”… ¿Lo interpelaba realmente a preguntarse sobre la identidad de Chile en el año del Bicentenario?
- Es un tema que vengo arrastrando hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de participar en la Carta de los Obispos de Chile el año 1968 llamada “Chile, voluntad de ser” y junto con ser discípulo del historiador Jaime Eyzaguirre he podido ir complementando esto con el análisis de la identidad cultural de otros países y de otras comunidades culturales. Para mí lo esencial del bicentenario es un país que recapitula y formula su identidad para desde allí dar un salto adelante, y significar un cambio epocal. Pero siempre desde una identidad, desde una continuidad creativa.
–En un mundo globalizado, donde más bien las identidades de las naciones tienden a desdibujarse y donde las personas se autodenominan como “ciudadanos del mundo”, ¿qué sentido e importancia tiene el re-descubrir la propia identidad? ¿No resulta quizás limitante?
–Es la única posibilidad de ser serios y creativos en la historia. La única alternativa para que los que tienen el dinero y las armas no dominen y nivelen al mundo. La única posibilidad para que el cristianismo fecunde a los pueblos, porque Dios ama lo real y lo personal. Es una visión católica y cristiana de la historia, es el Dios de las tres personas. Eso nos diferencia claramente del islam. Ambos somos monoteístas, pero nosotros somos monoteístas trinitarios, lo que significa que la variedad personal es la que crea la riqueza de la unidad. El mundo será una masa uniforme que vive con los ritos de la pura entretención, o será una nueva etapa rica de la humanidad a partir de identidades personales, comunitarias y nacionales.
Somos gente fluvial
–Cuando habla de nuestro ser “chileno” utiliza expresiones como “Somos gente fluvial”, “Chile edén”, “Antes que Chile, chilena” (y otras). ¿Podría ahondar en el significado de estas expresiones?
–“Gente fluvial” es la gran metáfora del río: vamos a dar a la mar. Es una metáfora que viene en todas las civilizaciones y que Heráclito la fórmula clásicamente. Somos gente que quiere hacer historia, pero el río tiene cauce, tiene fuente, el río tiene transcurso, remansos y rápidos. No es una suma de pozos. Entonces hay que estar en la continuidad dinámica del tiempo. Esa es la cultura y eso es un pueblo viviente. “Chile Edén” está presente en la canción nacional. Aparte de ser la admiración por una tierra verdaderamente bellísima, un caleidoscopio de belleza, está la intuición de un pueblo grande, porque ha nacido de vencimiento de las adversidades. Hay algo contemplativo cósmico, telúrico. Es un contemplativo de la creación y, por otro lado, una especie de conciencia de que se han superado los terremotos y las guerras fortaleciendo un nervio interior, un alma, que es ánima, pero de la cual brota un “animus”, un ánimo.
–“Antes que Chile, chilena”…
–Es una expresión muy propia del pueblo chileno, que la gente repite porque se ha sentido interpretada. Creo que en la obra, más allá de una estructura poética o un lenguaje, hay algo más profundo. Cuando Dios crea Chile, cuando le da una identidad entre los pueblos, Él la prevé en una mujer. Diría que lo mariano marca lo chileno. Si uno enumerara los elementos constitutivos de nuestra nobleza como pueblo, se coincide con la descripción de lo que es María a la luz de las Santas Escrituras y de la tradición de la Iglesia. Hay una íntima consonancia de la identidad de Chile con lo que es María y en particular con el nombre del Carmen. Porque Dios no está en el vacío, sino que en la historia y en la historia de Chile.
Voto a la Virgen
–En MaipúCampana, uno de los hitos que recalca al recorrer la historia de la patria es el “voto solemne” a la Virgen del Carmen que hizo el pueblo chileno el 14 de marzo de 1818: “En el mismo sitio donde se abra la batalla y se obtenga la victoria se levantará un santuario de la Virgen del Carmen,(…) y el mismo lugar de su misericordia que será el de su gloria”….Es un voto ya cumplido. ¿Cómo se actualiza esa promesa en nuestros días?
–Salustio dice “un reino crece en la fidelidad al origen”. Hay que volver al origen para saber quién es uno. El origen del Chile autoconsciente de su protagonismo único, como nación libre en el concierto de las naciones, está ligado esencialmente a Maipú. Y esta tierra está íntimamente ligada a la Virgen del Carmen. Maipú es cuna de libertad, cuna mariana, cuna americana, de un Chile situado en América. La formulación es hermosísima: “que el lugar de su misericordia sea el de su gloria”. Es una descripción profunda de la espiritualidad del Evangelio y, en particular, del Magníficat. Reconocemos la misericordia de Dios con nosotros y a partir de esta experiencia lo glorificamos. La relación entre misericordia y gloria es de una profundidad religiosa evangélica y de espiritualidad riquísima que anima a cultivar lo más hondo de la identidad chilena, la cual está marcada con el cuño del Evangelio de Cristo esencialmente.
Veraces con la historia
–Se comprende para el mundo católico, ¿pero qué sentido tiene para el Chile de hoy, en los inicios del tercer milenio, un país , con múltiples miradas, otros credos y una sociedad más abierta y plural?
–Es reconocer el origen. Confesar la identidad católica mariana de Chile, en el símbolo de la Virgen del Carmen, es simplemente ser veraces con la historia. La lectura de esa realidad puede hacerse desde un catolicismo no crítico, o se puede hacer desde un catolicismo al estilo de Juan Pablo II y Benedicto XVI, post conciliar. Es decir, un catolicismo que tiene capacidad de ser semilla en una sociedad plural. Creo que el texto que hemos hecho nosotros es de una Iglesia que se planta sin andar pidiendo perdón a todos por existir, sino que lo hace desde una identidad clara, abierta y definida y se presenta como oferta, como entrega, como camino histórico de identidad, con dinamismo de futuro. Conviene definirse para desde ahí dialogar con todos los nuevos aportes.
–Europa ha renegado de su raíz cristiana… ¿negar, omitir o echarle tierra a este legado es, desde su punto de vista, de alguna forma “matar” el alma nacional?
–Es suicidio. Es negar la verdad. Esta patria es así. Existe una verdad y estamos abiertos al enriquecimiento de esa verdad, pero la raíz es una. Lo contrario sería decir comencemos todo de nuevo y no somos nadie. Simplemente sujetos del mercado comercial o del mercado de las ideas, de las modas o de la frivolidad. Hay una identidad interna que nos define como protagonistas del diálogo cultural que viene.
–En un tiempo en que se tiende a arrinconar la religión a la sacristía y al ámbito de lo personal, esta obra viene a reivindicar los derechos a la “plaza pública que tiene la Iglesia Católica”?
–Y que tiene todo aporte que enriquezca el capital social. Una sociedad no se puede construir con puras leyes. Un país no vive sólo de ordenanzas administrativas; hay una sustancia humana, que es lo que hemos llamado el alma e identidad de un pueblo. ¿Quiénes son las fuerzas morales que hacen la convivencia más fraterna? ¿Quiénes son las que le aseguran un horizonte de esperanza a un pueblo? ¿Quiénes son las que le aseguran identidad desde su raigambre? Todas son bienvenidas. Sin embargo, el más contundente, el con más título histórico, el con más creatividad ha sido el aporte de la Iglesia Católica, con todas las falencias y pecados que ella arrastra, porque está conformada por hombres.
Maipú: “Tierra arada”
–“Maipú” y “Campana” son palabras clave en el desarrollo de esta sinfonía sacra. En el texto se señala que “Maipú significa tierra roturada, arada. Espectáculo de los terrones mullidos, abiertos, tajo al aire en sed por la semilla… Lloved cielos, el rocío! Maipú promesa. Maipú, tierra abierta al rocío del cielo y al rumor de la acequia incaica. Maipú, recinto del Adviento en el que, entrañado, crece Jesús…” ¿Hay un anhelo, una esperanza?
–¡Sin duda! Dios, ese Dios de la historia es el Dios de la geografía. Es el Dios de los nombres, porque es el Dios vivo y por eso es que Jesús nombra a los apóstoles. “Nomen est omen”, “El nombre es el destino”; por eso el que la libertad como nación naciera en una tierra con un nombre de tan rica resonancia etimológica es un mensaje. Un mensaje con capacidad de futuro. Es tierra abierta, que está sedienta. Porque si hubiese sido un pedregal, no podría beber el matinal rocío ni de la acequia benéfica. Me parece que hay una clave de apertura, de un dejarse fecundar. Es una tierra que tiene algo de cáliz para recibir la vida que viene de lo alto, que en nuestra fe, fluye del Espíritu.
–Otra de las palabras centrales es “Campana” y con ella hace una analogía entre una humilde campana de greda que es muda y la campana de bronce con pepitas de oro… aclarando que las con unas gotas de oro logran el sonido pleno y lindo…
–Existe una tradición que narra todo el ritual en torno a la fundición de las campanas y del momento en que con la bendición del cura del lugar se lanzaba a la caldera hirviendo un puñado de polvo de oro o pepitas de oro, y se conocía como el “alma” de la campana. Entonces yo hago la reflexión de que el sonido tiene algo invisible, algo imponderable. La campana es de bronce pero hay un oro interno que no reluce, sino que ilumina desde la entraña misma de la campana. Entonces en la obra planteo que del sonido hay que pasar a la búsqueda de la resonancia del oro, con todo lo que el oro significa: eternidad, nobleza, es el metal que nunca se pierde. Toda la simbología ancestral mística del oro que está en el sonido de la campana y del carillón. Por otra parte, la campana es también el cuerpo de una mujer grávida. La música va por dentro. En el momento en que la campana lanza su sonido, se abre esa entraña para entregar la vida de su musicalidad y la vida de ese oro oculto que le está dando esa capacidad de animación para superar lo desalmado de la tierra.
El culebra
–Uno de los momentos más fuertes es cuando aparece el Culebra. Se la identifica con expresiones tales como “la mentira suavecita guitarrea muy bonita”…“Rejuvenece lindura, de la carnecita impura”… “Con elegante impudicia cocina rica codicia”… “Mueve y mueve la culebra, demuestra que el burro es cebra”…“Ninguneo es su programa : ¡a ninguno nadie ama!”…“Disfraza a Caín de hermano, a Abel de hirsuto enano”… “Comienza lento y curioso, después se mueve furioso”… ¿Es ésta la cara fea de la historia de Chile?
–Es mucho más que la cara fea, porque detrás de la fealdad está la maldad. El hombre camina en la historia entre dos opciones: la que lo lleva al bien y la que lo lleva al mal. Por eso en el libro yo cito al Goethe que dice: “podría cometer todos los crímenes”, o a Ortega que dice: “la vaca en el prado será siempre vaca, pero el hombre puede dejar de ser hombre”. Entonces sin esa opción la historia pierde su dramatismo y se transforma en imbecilidad o en improvisación o en intrascendencia. Hay que ir a la lucha dramática de la libertad, que es individual, y que también se convierte en una opción de los pueblos. Entonces hay que desenmascarar al demonio, dejar de mirarlo como un personaje intrascendente y leer desde la simbología chilena, desde los lenguajes populares, la trascendencia teológica, teologal que tiene esa verdad que es ser hombre en el tiempo, lo cual nos permite ir optando en persona y como pueblo por el camino que nos hace estar en la antesala del cielo o del infierno.
–Uno de los actos más relevantes lo titula “Purificación de la Memoria”, donde enumera nueve perdones, entre ellos por los pecados contra la justicia social, de la violencia política, por las violaciones a los derechos humanos, en la transmisión de la fe y en el relativismo moral… ¿Es necesario reconocer la debilidad personal y social como país?
–Así como en el Padre Nuestro pedimos que Dios nos dé el pan para cada día porque necesitamos el alimento, así también necesitamos el perdón. Ese texto fue tomado de un acto histórico de gran importancia que fue en el jubileo 2000 cuando siguiendo una inspiración del entonces Cardenal Ratzinger asumida por Juan Pablo II, en Chile hicimos una Purificación de la Memoria. Un texto muy marcado por la pluma del Cardenal Francisco Javier Errázuriz que aunó a la Conferencia Episcopal de Chile; un documento de profundo peso histórico, sensibilidad social y cultural y que fue un gran acto moral. No podía meditarse la historia de Chile sin retomar ese hito de auténtico perdón ético y religioso. Es decir, ante la conciencia y ante el Dios vivo.
Tesoros en vasijas de barro
–Incluso se recuerda el momento en que se pide perdón por los pecados de la Iglesia….
–En la tradición se usa una expresión muy dura hacia los miembros de la Iglesia: casta meretrix (casta prostituta), palabra que ha recobrado Urs von Balthasar, entre otros, en la teología moderna, y que es de inmensa actualidad. El misterio de la Iglesia es un tesoro que se lleva en vasijas de barro. Entonces esa ambigüedad, esa ambivalencia está siempre pendiente para iluminar lo que verídicamente es la Iglesia. Entonces, la que se prostituye por el pecado es la “esposa”, que se vuelve a levantar para ser purificada, para ser engalanada como la esposa del único Señor que rige la historia de todos los pueblos.
–¿Se puede decir que se produjo un pecado de “soberbia moral” en la Iglesia? ¿Qué está ahora pasando?
- Es decir, siempre ha sucedido. El Papa Benedicto XVI en el famoso Vía Crucis que presidió en el Coliseo romano habló de la suciedad de la Iglesia, de las altisonantes palabras sin contenido de sacerdotes. Y el Papa ha querido reiteradamente volver al tema de la pedofilia, que es de muchas implicancias. La actitud que se tome al respecto es muy trascendente para el futuro. Este Papa ha querido ser descarnadamente verídico. En un mundo intercomunicado como el nuestro es necesaria la autenticidad. Otra cosa es el exhibicionismo de los propios pecados o que esto pudiera llevar a patologías sociales malsanas. Pero este Papa ha optado por ser verídico y desde la veracidad iniciar la conversión constante. Es un hito importante. La pedofilia es un símbolo de muchas otras realidades. ¿Cuándo es soberbia? Cuando yo me empecino en declarar que no necesito de la cotidianidad de la misericordia de Dios y que no necesito empezar todos los días de nuevo. Todo esto, abordarlo con elegancia espiritual, con altura y con el equilibrio emocional necesario para ver la propia miseria sin que ello signifique aceptar descalificaciones de los que presumen de puros y disparan contra la Iglesia.
–El texto utiliza expresiones muy fuertes cuando el coro canta: “Si Chile mama el Calvario, derrota todo el Bestiario”…
–La expresión “mamar” es muy fuerte. Es muy elemental. El niño no mama dentro del seno materno. Cuando ya es un cuerpo y una vida externa el primer acto social es aproximarse al pecho de la madre para recibir la vida desde otra persona, al ser incapaz de buscarse los recursos existenciales. En la lactancia se produce un diálogo entre dos vidas y eso lo sabe cualquier madre. Es un acto instintivo, es un acto casi brutal, es un acto —diría Unamuno— agónico en la lucha por vivir. En la obra hablo del calostro, de la primera leche que es la única que contiene todo lo necesario para seguir viviendo. Planteó que si Chile no vuelve al calostro no tiene ni sangre ni rostro. Es decir no tiene ni vida ni identidad. La palabra está puesta de adrede. Entonces implica caminar, no a unos destellos o jueguitos de amor, sino un ir al amor del Dios vivo, que se entrega en la total oblación redentora con los brazos abiertos sobre el mundo entero. Si no optamos por la cruz, caeremos en las fauces de toda la colección de bestias demoníacas que nos rondan. Porque es fe del Credo que estamos rodeados, no del mal abstracto, sino de personas libres que nos incitan a seguirlo al despeñadero de la desobediencia de Dios.
Pordioseros y seres fugaces
–Este año del Bicentenario ha sido un año especialmente difícil para nuestro país. Un terremoto grado 8,6, un maremoto, 33 mineros atrapados al fondo de una mina, el rescate de todos ellos con vida….¿Qué síntesis hace de todos estos acontecimientos a la luz de la visión histórica que usted narra en MaipúCampana y del Epílogo de la Obra: “Chile, voluntad de ser”?
–Lo importante de la visión cristiana de la historia es ser socios del Dios vivo. Él nos lanzó a la historia para solicitar una Alianza de nuestra libertad por el amor. Hay un plan del Bicentenario que viene de la Providencia. Lo más grande que hizo el Dios vivo que nos ama como conductor de la historia concreta de Chile es llevarnos a la seriedad de lo último, de lo esencial, de lo sustancial y permanente. Nos invita a que caiga, por el estremecimiento de la tierra y del mar, todo lo que es secundario. Y nos ha permitido resurgir. La herencia más grande de Chile no es la sangre, sino esa capacidad reconstructora. Entonces este año 2010 ha sido el Bicentenario que dirige el Señor, quien nos regala ese símbolo maravilloso —yo lo viví desde Europa— del rescate de los 33 mineros. Dios en la historia sigue inventando parábolas para decirnos, no en forma abstracta sino en carne y hueso sufrido, lo que el hombre es, lo que Chile es y lo que se le propone a Chile. Este ha pasado a ser el gran acto del Bicentenario, el trato del Dios vivo con este Chile que necesitaba recapacitar sobre lo sustancial para dar el salto epocal hacia adelante.
–En las escenas finales denota una luz de esperanza cuando habla del “florecer del desierto” y dice que la batalla finalmente es contra nuestra soberbia, nuestra rebeldía y nuestra incapacidad de vivir, como lo definen bien los mendigos al demandar ayuda: “Por el amor de Dios”… Que se corresponde con un por-Dios-ero. ¿Todos estamos llamados a serlo?
–Sin duda. Por la contingencia existencial somos seres provisorios, necesitados, somos seres fugaces. Nuestra debilidad congénita, estructural, se transforma en gozo cuando somos capaces de abrirla al amor. Porque ¿qué otra cosa es el amor? Es un pacto de bondades, de perdones, para la creatividad. La gran metáfora de esto es la unión del hombre y la mujer que engendran. Pero toda amistad es un engendrar, un compartir gérmenes de vida, que por sí solos serían incapaces de permitir la aparición de la vida nueva. El abrazo, la ternura ¿qué son? Esto es lo que termina siendo la promesa. La capacidad humana de amistad social, íntima y religiosa, porque ese es el Dios anunciado por Jesucristo. El Dios Trinidad, Dios que es comunión, que no es solitario. El monoteísmo es peligroso, ya que puede transformarse en la fuente de la imposición si no se late en la intimidad de Dios mismo, donde hay un Padre, un Hijo y uno que la tradición llamó el beso del Amor.
–Usted agradeció el apoyo del Cardenal Francisco Javier Errázuriz a la obra MaipúCampana. Desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el sello que marcó su misión pastoral?
–Pienso que su labor se va a valorar mejor en el cielo que en la tierra; que sabrán reconocer mejor los historiadores que los periodistas y que ha sido una obra más de permanencia que de impacto. Pienso que ha sido el hombre necesario para el tiempo necesario. Ha sabido recoger lo que venía de la tradición pastoral de los últimos años; ha sido el primer Arzobispo globalizado y que llegó al país con una vasta experiencia eclesial internacional. Él gestó y redactó el texto del perdón de los Obispos; él ha establecido un diálogo con la cultura que no existía. Para este momento —el conductor de la Iglesia que es Jesucristo— nos dio un hombre que habla con una voz más invitadora, que va sembrando. Siempre he dicho que la mejor metáfora para calificar al Cardenal Francisco Javier Errázuriz es la de un jardinero, de un cultivador de la vida, de alguien que sabe regar una semilla que tal vez puso otro, y a quien no le interesa ponerle la firma al borde del árbol o en los pétalos de la flor, sino que le importa fundamentalmente que viva la vida que Dios ha engendrado en libertades personales.
–¿Qué tanto de autobiográfico o de vivencias personales tiene MaipúCampana?
–Todo. En el sentido de que yo no filosofé sino que canté de que lo simplemente surgía de mis tuétanos. De lo cantado, lo vivido y lo bailado...
- Detalles
- Braulio Fernández Biggs
Bien puede afirmarse, en definitiva, que el catolicismo no solo no debilitó la consistencia de las obras dramáticas de los Siglos de Oro en España —ya del punto de vista de los dramaturgos, ya del público espectador—, sino que solió ser, en las grandes tragedias, precisamente sustancia de tragicidad.









 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
