- Detalles
- Pedro Morandé Court
En cada cultura se expresa la inteligencia humana que busca comprender la realidad en su significado, según la totalidad de sus factores constitutivos. La inteligencia de la totalidad, sin embargo, no es posible desde el hombre, dada su limitación y contingencia, sino sólo desde Dios. El pensamiento moderno, en razón de su carácter crítico, ha sido particularmente sensible a descubrir sistemáticamente los límites del entendimiento humano.
- Detalles
- Enrique Rojas
El amor es una de esas palabras cargadas de los más variados sentidos. Acometerla con un cierto rigor no es tarea fácil. De ella existe un auténtico abuso. En ella se dan cita un conjunto de significados que es preciso matizar. Hay razones de peso para abandonar la tarea, sobre todo si echamos una mirada a nuestro alrededor y vemos cómo es tratada en los grandes medios de comunicación social.
- Detalles
- Robert Spaemann
Con frecuencia hablamos de los distintos puntos de vista que entran en juego a la hora de llamar a una acción buena o mala, verdadera o falsa, lograda o fallada. Nos preguntamos por lo que en realidad deseamos, intentando comprender el bien como la realización de ese deseo. Hablamos de valores, de consecuencia de los actos y de justicia. No obstante, parece como si existiese una sencilla respuesta que haría inútiles todas las demás consideraciones; esa respuesta sería: la conciencia dice a cada uno lo que debe hacer.
La respuesta es correcta y, a la vez, conduce a error en su misma simplicidad. ¿Qué es exactamente eso que llamamos conciencia? ¿Qué hace la conciencia? ¿Tiene siempre razón? ¿Debemos seguirla siempre? ¿Hay que respetar siempre la conciencia de los demás?
Es claro que el significado de la palabra “conciencia” no resulta evidente de antemano. Se utiliza en contextos muy variados; hablamos así de personas concienzudas que se caracterizan por el exacto cumplimiento de sus deberes diarios; pero hablamos también de conciencia cuando uno se evade de esos deberes y se resiste a ellos. Denominamos conciencia a algo sagrado existente en todo hombre y que debe respetarse incondicionalmente; algo que es defendido también por la constitución, aunque condenemos a fuertes penas a los que actúan en conciencia. Unos tienen la conciencia por la voz de Dios en el hombre, otros como producto de la educación, como interiorización de las normas dominantes, originariamente exteriores. ¿Qué ocurre con la conciencia?
Hablar de conciencia es hablar de la dignidad del hombre, hablar de que no es un caso particular de algo general, ni el ejemplar de un género, sino que cada individuo como tal es ya una totalidad, es ya “lo universal”.
La ley natural según la cual una piedra cae de arriba abajo es, por así decirlo, exterior a la piedra misma, que no sabe nada de esa ley. Quienes la observamos consideramos su caída como ejemplo de una ley general. Tampoco el pájaro que hace un nido tiene la intención de realizar algo para la conservación de la especie, ni de tomar medidas para el bien de sus futuras crías. Un impulso interior, un instinto, le lleva a hacer algo cuyo sentido se le oculta. Esto se manifiesta en el hecho de que también cuando están encerrados, cuando los pájaros no esperan tener crías, comienzan a hacer su nido.
Los hombres, por el contrario, pueden saber la razón de lo que hacen. Actúan expresamente y en libertad con respecto al sentido de su acción. Si tengo ganas de hacer algo cuyas consecuencias dañan a un tercero, entonces puedo plantearme esas consecuencias y preguntarme si es justo obrar así y si puedo responder de ese acto. Podemos ser independientes de nuestros momentáneos y objetivos intereses y tener presente la jerarquía objetiva de valores relevantes para nuestros actos. Y no sólo teóricamente y de manera que esa idea siga siendo totalmente exterior a nosotros, sin cambiar en absoluto nuestras motivaciones, de modo que digamos: “Ciertamente es injusto actuar así, pero para mí es preferible”. En realidad, no es verdad en absoluto que lo que en el fondo y de verdad deseamos esté en una fundamental contradicción con lo que objetivamente es bueno y correcto. Lo que ocurre más bien es que, en la conciencia, lo universal, la jerarquía objetiva de los bienes y la exigencia de tenerlos en cuenta vale como nuestra propia voluntad. La conciencia es una exigencia de nosotros a nosotros mismos. Al causar un daño, al herir u ofender a otro, me daño inmediatamente a mí mismo. Tengo, como se dice, una mala conciencia.
La conciencia es la presencia de un criterio absoluto en un ser finito; el anclaje de ese criterio en su estructura emocional. Por estar presente en el hombre, gracias a ella y no por otra cosa, lo absoluto, lo general, lo objetivo, hablamos de dignidad humana. Ahora bien, si resulta que, por la conciencia, el hombre se convierte en algo universal, en un todo de sentido, entonces resulta que también es válido decir que no hay bien ni sentido ni justificación para el hombre, si lo objetivamente bueno y recto no se le muestra como tal en la conciencia.
La conciencia debe ser descrita como un movimiento espiritual doble. El primero lleva al hombre por encima de sí, permitiéndole relativizar sus intereses y deseos, y permitiéndole preguntarse por lo bueno y recto en sí mismo. Y para estar seguro de que no se engaña, debe producirse un intercambio, un diálogo con los demás sobre lo bueno y lo justo, en una comunión de costumbres. Y deben conocerse razones y contra-razones. No puede pasar por objetivo y universal quien afirma: no me interesan las costumbres y razones, yo mismo sé lo que es bueno y recto. Lo que aquél llama conciencia no se diferencia mucho del capricho particular y de la propia idiosincrasia.
No hay conciencia sin disposición a formarla e informarla. Un médico que no está al tanto de los avances de la medicina, actuará sin conciencia. Y lo mismo quien cierra ojos y oídos a las observaciones de otros que le hacen fijarse en aspectos de su proceder, que quizá él no ha notado. Sin tal disposición, sólo en casos límite se podrá hablar de conciencia. Pero también el segundo movimiento pertenece a la conciencia; por él, vuelve de nuevo el individuo a sí mismo. Si, como decía, el individuo es potencialmente lo universal, incluso un todo de sentido, entonces no puede abdicar en otros su responsabilidad, ni en las costumbres del tiempo, ni en el anonimato de un discurso de un intercambio de razones y de contra-razones. Naturalmente que puede sumarse a la opinión dominante, cosa que incluso es razonable en la mayoría de las ocasiones. Pero es totalmente falso reconocerle conciencia sólo a quien se aparta de la mayoría. No obstante, es cierto que, al fin y al cabo, es el individuo quien goza de responsabilidad; puede obedecer a una autoridad, y aún ser esto lo correcto y lo razonable; pero es él a la postre quien debe responder de su obediencia. Puede tomar parte en un diálogo y sopesar los pros y los contras, pero razones y contra-razones no tienen fin, mientras que la vida humana, por el contrario, es finita. Es necesario actuar antes de que se produzca un acuerdo mundial sobre lo recto y lo falso. Es, pues, el individuo el que debe decidir cuándo acaba el interminable sopesar y finalizar el discurso, y cuando procede, con convicción, actuar.
La convicción con la que termina nuestro discurso la denominamos conciencia, conciencia que no siempre posee la certeza de hacer objetivamente lo mejor. El político, el médico, el padre o la madre, no siempre saben con seguridad si lo que aconsejan o hacen es lo mejor, atendiendo al conjunto de sus consecuencias. Lo que sí pueden saber es que ésa es la mejor solución posible en ese momento y de acuerdo con sus conocimientos; esto basta para una conciencia cierta, pues ya vimos que lo que justifica una acción no está de ninguna manera, ni puede estar, en el conjunto de sus consecuencias.
En la conciencia parece que nos sustraemos por completo a una dirección externa; pero, ¿lo hacemos realmente? Se plantea aquí una importante objeción. ¿Cómo ha entrado en nosotros el compás que nos guía?, ¿quién lo ha programado?, ¿no es en realidad esa dirección interna tan sólo un control remoto que procede de atrás, del pasado? Ese timón fue programado por nuestros padres. Poseemos, interiorizadas, las normas que se nos inculcaron en la niñez y que tuvimos que obedecer. Y las órdenes que nos dieron se han trocado en órdenes que nos damos a nosotros mismos.
En relación con lo que estamos diciendo, Sigmund Freud ha acuñado el concepto de “super ego”, que, junto al así llamado “ello” y al “yo”, forman la estructura de nuestra personalidad. El “super ego” es, por así decir, la imagen del padre interiorizada; el padre en nosotros... En Freud este pensamiento no tenía todavía el carácter de denuncia que en la crítica social neomarxista tiene el discurso sobra la interiorización de las normas de dominio. Freud, como psicoanalista, observó que el yo se forma sólo bajo la dirección del “super yo”, y se libera en el “ello” de su prisión en la esfera de los instintos. Cierto que para llegar a un “yo” verdadero ha de liberarse también del poder del “super yo”.
Por lo que respecta, no obstante, a las descripciones de Freud es falso equiparar sin más lo que llamamos conciencia con el “super yo” y tenerla por un puro producto de la educación. Esto no puede ser exacto, porque los hombres siempre se vuelven contra las normas dominantes en una sociedad, contra las normas en medio de las cuales han crecido, incluso aun cuando el padre sea un representante de esas normas. A menudo puede ocurrir que detrás no esté más que el impulso de emancipación del “yo”, el sencillo reflejo de querer ser de otra forma. Pero este reflejo no es la conciencia, como tampoco lo es el reflejo de acomodación.
Sin embargo, en la historia de quienes obraron o se negaron a hacerlo en conciencia, se puede ver que eran hombres que de ningún modo estaban inclinados de antemano a la oposición, a la disidencia; sino hombres que hubieran preferido con mucho cumplir sus deberes diarios sin levantar la cabeza. “Un fiel servidor de mi rey, pero primero de Dios”, era la máxima de Tomás Moro, Lord canciller de Inglaterra, que hizo todo lo posible para no oponerse al rey y evitar así un conflicto; hasta que descubrió algo que no se podía conciliar en absoluto con su conciencia. No le guiaba ni la necesidad de acomodación ni la de rechazo, sin el pacífico convencimiento de que hay cosas que no se pueden hacer. Y esta convicción estaba tan identificada con su yo que el “no me es lícito” se convirtió en un “no puedo”.
Si la conciencia no es sin más un producto de la educación ni se identifica con el “super yo”, ¿es quizá entonces algo innato?, ¿una especie de instinto social innato? Tampoco es éste el caso, puesto que un instinto se sigue instintivamente; pero el yo-no-puedo-actuar-de-otro-modo de quienes obran por instinto se diferencia como el día de la noche del yo-no-puedo-actuar-de-otro-modo del que obra en conciencia. Aquél se siente arrastrado, privado de libertad. Bien que querría actuar de otro modo, pero no puede. Está en discordia consigo mismo. El “aquí estoy yo, no puedo obrar de otro modo” del que actúa en conciencia es, por el contrario, expresión de libertad. Dice tanto como: “no quiero otra cosa”. No puedo querer otra cosa y tampoco quiero poder otra cosa. Ese hombre es libre. Como afirmaban los griegos, ese hombre es amigo de sí mismo.
Entonces, ¿de dónde viene la conciencia?; pero lo mismo podríamos preguntar, ¿de dónde viene el lenguaje?, ¿por qué hablamos? Decimos naturalmente que porque lo hemos aprendido de nuestros padres. Quien no ha oído nunca hablar sigue mudo, y si uno no se comunica de ninguna manera, entonces no llega ni siquiera a pensar. No obstante, nadie afirmará que el lenguaje es una heterodeterminación interiorizada.
Y ¿qué sería una heterodeterminación? Seguramente no se puede decir que el hombre sea, por sí mismo, una esencia que habla o que piensa. La verdad es la siguiente: el hombre es un ser que necesita de la ayuda de otros para llegar a ser lo que propiamente es. Esto vale también para la conciencia. En todo hombre hay como un germen de conciencia, un órgano del bien y del mal. Quien conoce a los niños sabe que esto se aprecia fácilmente en ellos. Tienen un agudo sentido para la justicia, y se rebelan cuando la ven lesionada. Tienen sentido para el tono auténtico y para el falso, para la bondad y la sinceridad; pero ese órgano se atrofia si no ven los valores encarnados en una persona con autoridad. Entregados demasiado pronto al derecho del más fuerte, pierden e sentido de la pureza, de la delicadeza y de la sinceridad. Para ello, la palabra es ante todo un medio de transparencia y de verdad. Pero cuando, por miedo a las amenazas, aprenden que hay que mentir para librarse de ellas, o experimentan que sus padres no les dicen la verdad y emplean la mentira en la vida diaria como normal instrumento de progreso, desaparece el brillo de sus conciencias y se deforman: la conciencia pierde finura. La conciencia delicada y sensible es característica de un hombre interiormente libre y sincero, cosa que nada tiene que ver con el escrupuloso que, en lugar de contemplar lo bueno y lo recto, se observa siempre a sí mismo y observa con angustia cada uno de sus propios pasos. He aquí una especie de enfermedad.
Ahora bien, hay personas que tienen por enfermedad la mala conciencia. Consideran tarea del psicólogo quitar a una persona esa mala conciencia, el así llamado “sentido de culpabilidad”. Pero en realidad, lo que es una enfermedad es no poder tener una mala conciencia o sentimiento de culpabilidad, cuando se tiene realmente una culpa. Lo mismo que es una enfermedad y un peligro para la vida el no poder sentir dolor. Para el que está sano, la mala conciencia es señal de una culpa, de un comportamiento que se opone al propio ser y a la realidad.
La revisión de esa actitud la denominamos arrepentimiento. Como ha demostrado el filósofo Max Scheler, no consiste en un hurgar sin sentido en el pasado, cuando lo más adecuado sería simplemente tratar de hacerlo mejor en el futuro. Y no se puede hacer algo mejor si persiste el mismo planteamiento que llevó a actuar mal en anteriores ocasiones. El pasado no se puede reprimir: hay que mirarlo conscientemente, es decir, hay que variar conscientemente una mala actitud. Y como no se trata de algo puramente racional, sino que interviene también la constitución emocional, el cambio de actitud significa una especie de dolor por haber actuado injustamente. El psicólogo Mitscherlich habla del papel de la tristeza. En el fondo esperamos ese arrepentimiento. No confiaríamos en un hombre que, tras atormentar a un niño lisiándolo psíquicamente, explicara luego riéndose que basta con una víctima, y que a los demás los tratará bien. Si el dolor por el pasado no le conmueve y cambia su mala conciencia, eso significa que seguirá siendo el que era.
¿Lleva siempre razón la conciencia? Es lo que preguntábamos al comienzo. ¿Hay que seguir siempre la conciencia? La conciencia no siempre tiene razón. Lo mismo que nuestros cinco sentidos no siempre nos guían correctamente, o lo mismo que nuestra razón no nos preserva de todos los errores. La conciencia es en el hombre el órgano del bien y del mal; pero no es un oráculo. Nos marca la dirección, nos permite superar las perspectivas de nuestro egoísmo y mirar lo universal, lo que es recto en sí mismo. Pero para poder verlo necesita de la reflexión de un conocimiento real, un conocimiento, si se puede decir, que sea también moral. Lo cual significa: necesita una idea recta de la jerarquía de valores que no esté deformada por la ideología.
Se da la conciencia errónea. Hay gente que, actuando en conciencia, causa claramente a otros una grave injusticia. ¿También éstos deben seguir su conciencia? Naturalmente que deben. La dignidad del hombre descansa, como vimos, en que es una totalidad de sentido; lo bueno y correcto objetivamente, para que sea bueno, debe ser considerado también por él como bueno, ya que para el hombre no existe nada que sea tan sólo “objetivamente bueno”. Si no lo reconoce como bueno, entonces justamente no es bueno para él. Debe seguir su conciencia; lo cual tan sólo quiere decir que debe hacer lo que tiene por objetivamente bueno, cosa que en el fondo es algo trivial: realmente bueno es sólo lo que tanto objetiva como subjetivamente es bueno. ¿No hay entonces ningún criterio que nos permita distinguir una conciencia verdadera de una errónea?; pero, ¿cómo podría haberlo? Si lo hubiera, nadie se equivocaría. Una prueba segura de que uno sigue su conciencia y no su capricho es la disposición a controlar, a confrontar el propio juicio sopesándolo con el de los demás. Pero tampoco es éste un criterio seguro; se da también el caso de que, al contrario de los hombres que le rodean y que están convencidos intelectualmente o teóricamente, puede uno tener no obstante la segura sensación de que esa gente no tiene razón. No como si creyese que los demás tienen mejores razones. Piensa solamente que no es quién para hacer valer las mejores razones. Piensa que el hecho de que los más inteligentes estén en el lado falso se basa en lo contingente de esa situación. Este cerrarse a las razones puede ser, en tal situación, un acto de conciencia.
¿También hay que respetar siempre la conciencia de los demás? Eso depende de lo que entendamos por respetar. En ningún caso se puede decir que uno debe poder hacer lo que le permita su conciencia, ya que entonces también el hombre sin conciencia podría hacerlo todo. Y tampoco quiere decir que uno deba poder hacer lo que le manda su conciencia. Cierto que ante sí mismo tiene el deber de seguir su conciencia; pero si con ella lesiona los derechos de otros, es decir, los deberes para con los demás, entonces éstos, lo mismo que el Estado, tienen el derecho de impedírselo. Pertenece a los derechos del hombre el que no dependan del juicio de conciencia de otro hombre. Así, por ejemplo, se puede discutir sobre si los no nacidos son dignos de defensa, aun cuando la Constitución de nuestro país responda afirmativamente. Pero es demencial el slogan de que ésta es una cuestión que cada uno debe resolver en su conciencia. Pues, o los no nacidos no tienen derecho a la vida -y entonces la conciencia no necesita tomarse ninguna molestia-, o existe ese derecho, y entonces no puede ponerse a disposición de la conciencia de otro hombre. La obediencia a las leyes de un estado de derecho, que la mayoría de los ciudadanos tiene por justo, no puede limitarse en todo caso a la de aquellas personas cuya conciencia no les prohibe, por ejemplo, pagar los impuestos. Quien no los paga, y a costa de otros se aprovecha de los caminos y canales, será encarcelado o multado justamente. Y si se trata de alguien que actúa en conciencia, aceptará la pena.
Sólo en el caso del servicio de guerra, tiene el legislador que encontrar la regulación que asegure que nadie pueda ser obligado al servicio de armas en contra del dictado de su conciencia. En el fondo, lo que hace el legislador es algo trivial, ya que si la conciencia le prohibe a uno luchar, no luchará. Por lo demás, tampoco aquí se da un criterio para decidir, en última instancia y desde fuera, si se trata de un juicio de conciencia o no. Ni siquiera los interrogatorios de un tribunal son adecuados para facilitar una decisión. Tales interrogatorios, a fin de cuentas, favorecen sólo al orador que está dispuesto a mentir con habilidad.
No hay más que un indicio para comprobar la autenticidad de la decisión de conciencia, y es la disposición del emplazado a atenerse a una desagradable alternativa. La conciencia no es herida si se le impide a uno hacer lo que ella manda, ya que ese obstáculo no cae bajo su responsabilidad. Por eso se puede encerrar a un hombre que quiere mejorar el mundo por medio del crimen. Otra cosa es cuando a uno se le obliga a actuar en contra de su conciencia. Se trata de una lesión de la dignidad del hombre. Pero, ¿es eso de verdad posible? Ni siquiera la amenaza de muerte obliga a uno a actuar contra su conciencia, como documenta la historia de los mártires de cualquier tiempo.
Existe no obstante un modo de forzar la actuación contra conciencia: la tortura, que convierte a un hombre en instrumento sin voluntad de otro. De ahí que la tortura pertenezca a los pocos modos de obrar que, siempre y en toda circunstancia, son malos; toca directamente el santuario de la conciencia, del que ya el precristiano Séneca escribió: "Habita en nosotros un espíritu santo como espectador y guardián de nuestras buenas y malas acciones".
Sobre el autor:
Filósofo católico alemán, nacido en Berlín, el 5 de mayo de 1927. Estudió en Münster, Múnich, París y en el Friburgo suizo. Doctor Honoris Causa por las Universidades de Friburgo (Suiza), Navarra (España) y Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de numerosos libros y artículos, entre los que se cuentan Lo natural y lo racional, Felicidad y benevolencia y Personas. Ha sido Profesor de Filosofía en las universidades de Stuttgart, Heidelberg —en cuya cátedra sucedió a Gadamer— y, finalmente, hasta su jubilación en 1992, en la Ludwig-Maximilians-Universität de München. Es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, del Instituto de Chile. Miembro del Consejo de Consultores y Colaboradores de Revista Humanitas desde su fundación. Otros textos señalables del autor publicados en Humanitas: “El carácter razonable de la fe en Dios” (Humanitas 61); “El sentido del sufrimiento” (Humanitas 37).
► Volver al índice de Humanitas 11
► Volver al índice de Grandes Textos de Humanitas


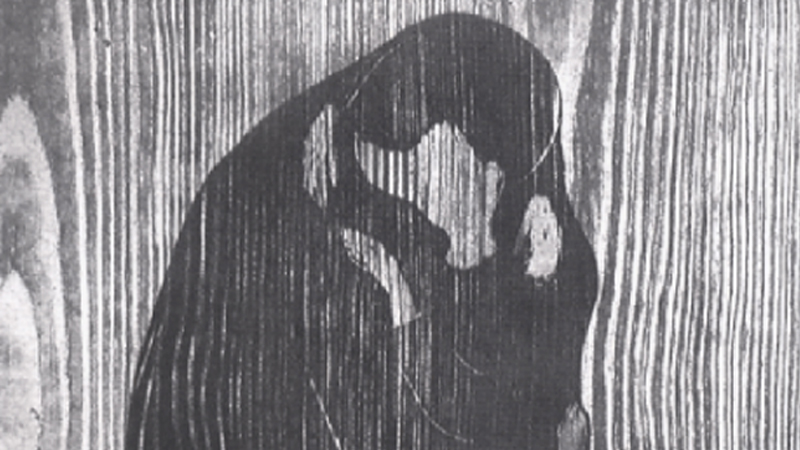
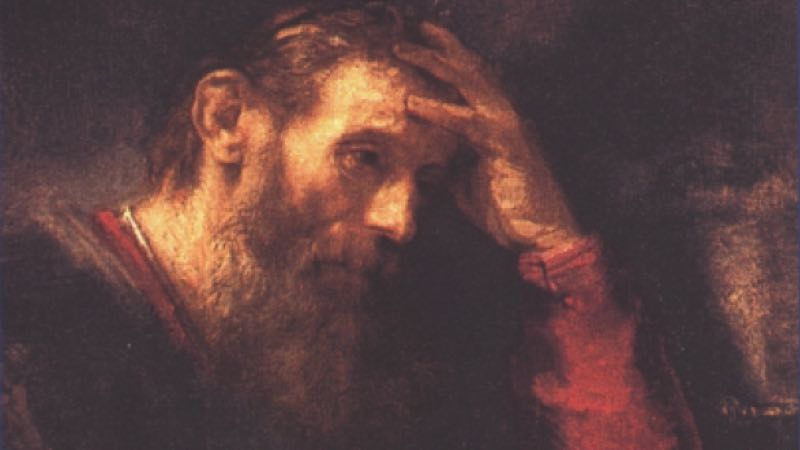



 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.