- Detalles
- Mons. Joseph Murphy
No olvidéis jamás esta verdad: el hombre vale lo que busca, a lo que él se vincula.
- Detalles
- Ricardo Moreno
Selección de homilías del Santo Padre en Semana Santa y reflexiones para el tiempo de Pascua.
- Detalles
- La Stampa
Fragmento del prefacio del libro de Rocco Buttiglione.
Comunión a los divorciados que se han vuelto a casar
- Detalles
- Guillermo P. Vera Soto
Cada año en el mes de julio, el Santuario de la Virgen del Carmen en el poblado de La Tirana, se convierte como en un imán que atrae a miles de peregrinos.
Son ya varias centurias que la aridez de la pampa se llena de música, color, oración, canto y baile, todo lo cual expresa aquella profunda espiritualidad arraigada en los creyentes de este norte chileno.
Desde ciudades y pueblos, pampas y quebradas salen hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, familias enteras, comunidades de Bailes Religiosos, en un gran éxodo de fe, es como dice Aparecida: “un pueblo de Dios en camino. Donde el creyente celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos hermanos, cami-nando juntos hacia Dios que los espera... la decisión de partir, hacia el santuario ya es una confesión de fe, el caminar es un verdadero canto de esperanza, y la llegada es un encuentro de amor”.
El creyente del norte espera estos días, con antelación se prepara, tiene una necesidad imperiosa de subir con una acción de gracias, con la súplica confiada, sus proyectos, alegrías y penas, para depositar su mirada sobre aquella imagen bendita que simboliza la ternura y cercanía de Dios. En este encuentro de amor, la fe del creyente se ve fortalecida en este diálogo de amor donde el alma respira y se llena de la certeza de saberse querido por Dios y por la Virgen, todo lo cual le anima a continuar con una renovada esperanza.
En el Santuario de la Virgen de La Tirana, “muchos peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas historias de conversión, de perdón, de dones recibidos”, ahí entonces, en medio de la arena y a la sombra de algunos tamarugos que todavía sobreviven, se continúa realizando lo que narra el “relato fundante” de toda esta tradición: todo aquel que ha oído hablar del Señor, de su misericordia, del amor infinito de María, es cautivado de tal manera que es imposible no querer seguir su evangelio con la esperanza de la vida eterna que se nos ofrece.
El 18 de enero del 2018, el Papa Francisco, visitará Iquique, deseoso de encontrarse con todos los creyentes que en el Santuario de La Tirana, viven y expresan su fe de tan singular manera. La visita del sucesor de Pedro a estas tierras es una gran bendición y una oportunidad más para poner de manifiesto que la espiritualidad popular como dijo el Papa Benedicto es: “el preciosos tesoro de la Iglesia católica en América Latina” la cual refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer.
Esperamos que el Santo Padre, con su enseñanza y bendición confirme la fe de todo este pueblo que cada año junto a la Virgen, la querida Chinita del Carmen, renueva su adhesión al Señor y a su Iglesia.
Agradezco a REVISTA HUMANITAS, la posibilidad de hacer llegar a Ud. algo de la historia de la devoción a la Virgen en La Tirana y su influencia en toda la religiosidad de este norte de Chile, en este trabajo realizado por el Equipo de Gestión Museo de la vivencia religiosa del Norte Grande.
+GUILLERMO P. VERA SOTO, Obispo de Iquique
- Detalles
- Guzmán Carriquiry
En estos tiempos de zozobra e incertidumbre resulta fundamental mantener vivos los signos de esperanza. Y el pontificado del Papa Francisco toca muy profundamente las fibras cristianas de nuestros pueblos y los anima en la esperanza.


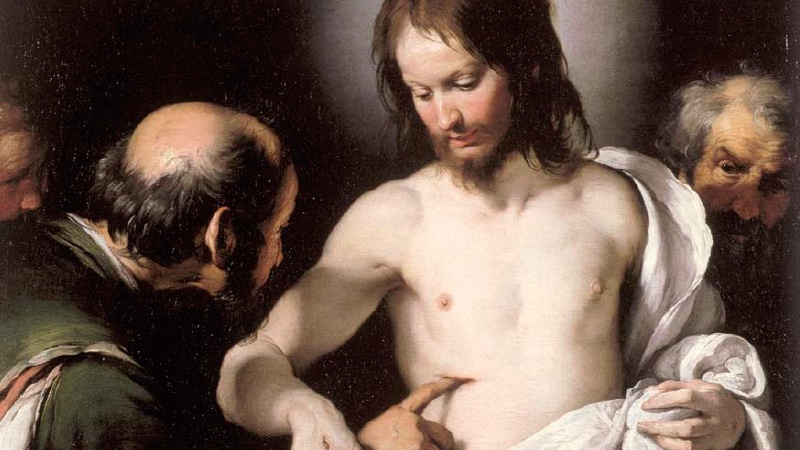





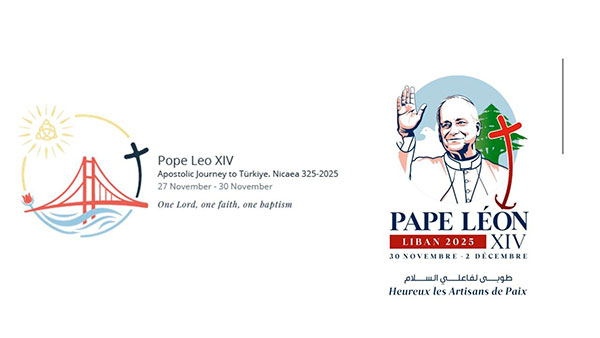

 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
