Verónica Undurraga Schüler y Valentina Bravo Olmedo
Ediciones UC
Santiago, 2025
456 págs
La lectura de Las que abrieron el camino. Historia de las mujeres en la Pontificia Universidad Católica de Chile 1877-1950, escrito por Verónica Undurraga Schüler y Valentina Bravo Olmedo, ha sido un ejercicio estimulante que me ha ayudado a reconocerme a mí misma como mujer y como parte de la Universidad Católica. Tras más de seis años de investigación, en los que han recurrido a los más diversos archivos y repositorios, documentos sueltos y entrevistas, y en los que han tenido que afrontar a veces un silencio inmenso, las autoras nos presentan una historia desconocida que resulta tremendamente relevante para comprender en profundidad y de manera compleja lo que significa parte del pasado de esta institución y su relevancia en espacios que traspasan las fronteras académicas.
Es una historia de las mujeres que formaron parte de la Universidad Católica desde incluso antes de su fundación en 1888, y que incorpora la perspectiva de género. Son cientos de mujeres que han estado invisibilizadas y que hoy, gracias al compromiso moral de las autoras, son dignas de mención. Eran mujeres de diversas procedencias, pero es posible distinguir elementos comunes: fueron mujeres valientes que soñaron con un proyecto, se plantearon desafíos, buscaron estrategias para ocupar los espacios universitarios, levantaron la voz y lucharon por los derechos de las mujeres, y además fueron entusiastas colaboradoras de la UC, lo que releva su fuerte compromiso y sentido de identidad con la institución.
El valor de esta historia no solo radica en la incorporación de las mujeres a la historia de la universidad, sino también en la comprensión de los cambios y permanencias a lo largo del tiempo. Al dar protagonismo y agencia a las mujeres, las autoras identifican una nueva cronología, en la que reconocen a la primera benefactora, sor María Perpetua Gandarillas, quien en 1877 realizó una significativa donación para el futuro proyecto universitario. Además, las autoras incorporan nuevos espacios, como los institutos anexos, el policlínico y el hospital de la universidad, lo que implicó recorrer las emociones, la historia intelectual, política y social, la historia de la Iglesia y la educación, así como las transformaciones de la beneficencia. Es un relato apasionante que describe con detalle los contextos históricos, las creencias y los códigos culturales, y revela la importante labor de las mujeres que, hasta ahora, habían sido mayoritariamente desconocidas, pero que “abrieron el camino” para quienes hoy formamos parte de la UC y nos reconocemos en ellas.
Uno de los aspectos más innovadores de la obra es la diversidad temática y la incorporación de mujeres en espacios que no se han tenido en cuenta en la historia de la universidad. Entre ellas se encuentran las benefactoras que, mediante donaciones, aportaron de manera significativa al proyecto universitario. Las “pioneras”, mujeres devotas emparentadas muchas de ellas al Partido Conservador, asumieron el compromiso de velar por el orden moral; la construcción y desarrollo de una institución que se hiciera parte de ello fue la forma en que ellas se sumaron a este compromiso.
Por otro lado, la creación de los institutos anexos tuvo como propósito reforzar los roles femeninos en torno a la maternidad y lo doméstico. Sin embargo, quienes formaron parte de estos institutos fueron paulatinamente tomando conciencia de la necesidad de educarse para asumir los roles tradicionales. Las mujeres fueron estratégicas, pues esto les permitió reinterpretar los mandatos impuestos, reclamar sus derechos y abrir nuevos espacios de libertad. En este sentido, la creación de la Escuela Elvira Matte de Cruchaga, que profesionalizó la caridad; el Hogar Catequístico, que desarrolló el apostolado y la enseñanza religiosa, y el Instituto Cristo Rey, promovido por las Esclavas del Amor Misericordioso, son un ejemplo de ello. En estos centros, las mujeres se integraron en los nuevos tiempos siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia y buscando la autoformación, porque estaban convencidas de que sus contribuciones beneficiarían a la sociedad. Asimismo, la Escuela Normal y el Instituto Teresiano, asociados a la Universidad Católica, reflejan el compromiso y la firme convicción de la importancia de la educación femenina. También lo hicieron la Federación Estudiantil Femenina (1934) y la Asociación de Universitarias de la Acción Católica en 1942, que lucharon por abrirse un sitio en los espacios universitarios. Cientos de mujeres redefinieron su papel a partir del apostolado femenino para influir en la sociedad chilena de la época.
Las mujeres de élite que formaron parte de la Academia de Bellas Letras de la Universidad Católica tuvieron un papel significativo en el feminismo de la época, que dialogaba con la defensa de la Iglesia y la participación en asociaciones católicas. Influenciadas en un primer momento por intelectuales como Andrés Bello y Diego Barros Arana, comenzaron a expresar su opinión en la esfera pública. Tuvieron trayectorias y luchas diversas por sus derechos; algunas escribieron artículos de prensa y dictaron conferencias, como Martina Barros de Orrego y María Larraín Vicuña, mientras que otras se centraron en la crítica literaria. Las “precursoras”, “publicistas” y “modernas”, fueron audaces, dialogaron con su época, expresaron sus ideales y demandas, lo que les permitió desarrollar una autoconciencia femenina y ocupar nuevos espacios académicos.
La entrada de las mujeres en las facultades de la Universidad Católica fue bastante más tardía que en la Universidad de Chile. Fueron ellas las que, a través de peticiones, abrieron los espacios académicos para que las mujeres pudieran desarrollar carreras profesionales. A lo largo del tiempo, se fueron incorporando a las facultades de Leyes y Ciencias Políticas, Comercio, Medicina, Arquitectura y Pedagogía. Sin embargo, se enfrentaron a numerosos obstáculos frente a sus compañeros masculinos, como las cuotas de género y los prejuicios relacionados con la deserción femenina y las concepciones tradicionales sobre la mujer. Las autoras indagan incansablemente en las circunstancias de las estudiantes, sus orígenes sociales y procedencias. Lo interesante es que rebaten la creencia de que la mayoría de las alumnas formaron parte de la élite santiaguina. A través de registros y documentos, constatan la importante presencia de mujeres que se trasladaron de las más diversas regiones a la capital y que estudiaron tanto en liceos fiscales como en colegios privados y católicos. A pesar de las dificultades, las mujeres lucharon por acceder a la educación y destacaron académica y profesionalmente. La historia de las primeras estudiantes de la UC es fascinante, pero no se comprenden en su totalidad sin tener en cuenta el papel de las otras mujeres que trabajaron por la universidad. Algunas de estas fueron las enfermeras religiosas, las auxiliares técnicas, las secretarias y las madres que se involucraron profundamente con la institución.
Verónica Undurraga Schüler y Valentina Bravo Olmedo han dado vida a una historia que hasta ahora había sido desconocida. A través de un análisis detenido y minucioso, escarban arqueológicamente en la vida de innumerables mujeres que soñaron, lucharon y ocuparon lentamente los espacios universitarios. Eran visionarias y estaban convencidas de que podían influir en el espacio público y la sociedad chilena; parte de sus trayectorias demuestra que lo lograron con creces. Las autoras hacen justicia al nombrarlas incansablemente e incorporarlas al anexo del libro. Todas ellas, desde distintos lugares, afrontaron dificultades, pero también fueron agentes activas y relevantes en la construcción y desarrollo de la Universidad Católica. Se sintieron parte de la institución, por lo que conocer algo de sus vidas es clave para comprender en profundidad lo que significa desarrollar una identidad universitaria y asumir con energía que debemos seguir abriendo camino para las mujeres que en el futuro formarán parte de la UC y tendrán incidencia en distintos ámbitos de la sociedad.
Ximena Illanes

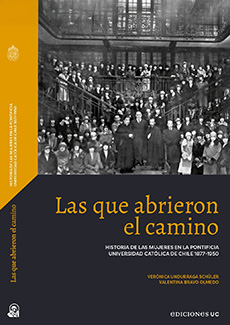




 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
