“El aislamiento ha mostrado la debilidad intrínseca -como recordaba Tocqueville- del individuo: la dificultad de vivir con lo mínimo (...) y la falta de fortaleza espiritual que se prueba en los tiempos adversos."
Nos ha sorprendido una catástrofe que nadie habría pensado que podría ocurrir. De entre de todas las calamidades previstas, el coronavirus no figuraba en la lista. Había antecedentes, sin embargo, como el H1N1 que se desarrolló con una tasa de contagio menor y que dio tiempo para encontrar una vacuna. La velocidad de propagación del Covid 19 y la falta completa de inmunidad poblacional sorprende a la humanidad entera con una epidemia que parece sacada de tiempos remotos.
No tenemos el cuadro completo de la gravedad e impacto de la pandemia que se encuentra en pleno desarrollo. Byung-Chul Han -el ensayista y filósofo sudcoreano- ha notado, sin embargo, que la respuesta de los países asiáticos ha superado con mucho a la que han ofrecido los países europeos y americanos, quizás también latinoamericanos. Han logrado una propagación más lenta y pausada del virus, incluso con niveles de aislamiento y cuarentena menos gravosas y de menor impacto económico. La razón de esta disparidad se encuentra probablemente en el uso de tecnología digital de alta precisión (que muchas veces invade ampliamente la libertad personal), en una población con mayor disciplina social y en el uso generalizado de mascarillas (culturalmente resistidas en occidente donde la individualidad se sostiene en el rostro descubierto). Los países occidentales, por el contrario, han mostrado la cara sombría de los enormes procesos de individualización que trae consigo su modernidad cultural que se han traducido en desconfianza frente a toda autoridad (incluso en momentos de crisis), falta de cohesión social y de las disposiciones básicas hacia el bien común y un declive drástico de la solidaridad y de la ayuda mutua, apenas entibiada por el profesionalismo a toda prueba del personal sanitario. El vacío social se nota aun más con la obligación de quedarse en la casa y la ausencia de toda respuesta social a la crisis que queda librada a la acción de las burocracias estatales y de los expertos en salud.
El aislamiento ha mostrado la debilidad intrínseca -como recordaba Tocqueville- del individuo: la dificultad de vivir con lo mínimo, la total incapacidad para la ascesis, el vacío que se experimenta en la soledad y la falta de fortaleza espiritual que se prueba en los tiempos adversos. La pandemia ha tenido asimismo la capacidad de enfrentar a todos con la realidad, puesto que el virus -aunque invisible- no es virtual, sino enteramente real, es decir dotado de esa realidad que los griegos definían por la resistencia que ejerce sobre cada cual. Nos ha obligado a permanecer en la casa y ha trastornado completamente nuestros hábitos y rutinas. ¿Qué más real puede ser? El edificio de la realidad virtual se ha desmoronado por completo y hacía mucho tiempo que no se volvía a poner atención y considerar (aunque no acreditar necesariamente) a las fuentes oficiales, a los expertos y, sobre todo, a los sabios. La crisis ha restablecido, aunque sea fugazmente, el interés por la verdad.
Es cierto que la modernidad cultural ha detenido los mecanismos vindicativos que despertaban las pestes (que costaron las vidas de tantos chivos expiatorios en el pasado) y que todavía hoy alcanzaron a expresarse, pero tímidamente en cierta sinofobia o xenofobia, dirigida especialmente contra los turistas. También la ciencia ha hecho lo suyo deteniendo las explicaciones tenebrosas de la religión acerca del origen de la peste (que originaban grandes corrientes de penitentes que sólo añadían violencia a la catástrofe), hasta el punto de que hoy la religión se encuentra del lado de la esperanza y no de la desolación. La crisis del Covid-19 se agrega al número de las catástrofes mundiales -especialmente a la del calentamiento global- que asolan el planeta y crean un hondo pesimismo existencial en las nuevas generaciones. Los jóvenes están creciendo en un ambiente secularizado que los priva no solamente de las disposiciones más profundas hacia la generosidad (que siempre se han incubado en la fe religiosa, más que en ninguna otra parte), sino que además los priva de la esperanza que proviene también de la confianza religiosa de tener a Dios de su lado. La crisis actual puede añadir más leña en el fuego de la desesperanza. El enérgico mensaje del Papa Francisco que transcribimos en este número de Humanitas tiene este sentido fundamental: en la barca de la humanidad está Jesús sentado en la popa y podemos tener confianza de que la tempestad no prevalecerá. Es cierto lo que dice Jurgen Moltmann, el teólogo protestante alemán, en una entrevista reciente, acerca de la crisis ecológica: si creemos que nadie sobrevivirá, nadie hará nada; si al revés, creemos que sobreviviremos, tampoco. Sólo haremos algo si notamos que puede suceder una u otra cosa y que estamos frente a una disyuntiva. Pero es decisivo que las alternativas de sobrevivir o morir no pesen lo mismo y que la balanza se incline hacia el lado de la vida: esa inclinación la proporciona Dios.




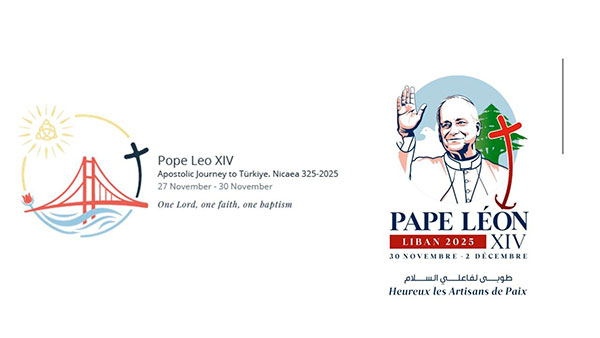
 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.