Federico Aguirre Romero
Ediciones Univesidad Alberto Hurtado
Santiago. 2025.
175 págs.
En el libro Fiesta, imagen y revelación. Hacia una teología latinoamericana de la imagen, Federico Aguirre propone una pertinente clave de interpretación para un fenómeno que comúnmente se ha integrado dentro del marco conceptual de la religiosidad popular latinoamericana. A partir de una aproximación multidisciplinaria –que pone en diálogo a la Teología con la Antropología, el Arte y la Sociología– y también multifónica –al integrar varios objetos y metodologías de estudio–, plantea que la imagen de culto constituye el centro de estas formas religiosas. Su propuesta se sustenta históricamente desde la temprana aparición de la Virgen de Guadalupe en Tepeyac (1532), momento a partir del cual las imágenes (especial, pero no exclusivamente, marianas) han estado en el centro del catolicismo latinoamericano, revestidas por una reputación de milagrosas que en muchos casos se ha extendido por siglos sin indicios de debilitamiento.
Para el autor, de formación e intereses también multidisciplinarios y multifónicos, pero cuyo foco principal es la Teología, la imagen, situada en la fiesta religiosa, es nuclear, y en torno a ella gira todo lo demás, lo que supone implicancias teológicas que constituyen su propuesta principal. Estas implicancias se integran en un contexto que es también antropológico y sociológico: el de la primacía cultural de la oralidad y del espacio de las relaciones presenciales, frente a la escritura, o del culto frente a la palabra, [1] de la presencia frente a la representación. La imagen está ahí al frente y ante ella se da una vivencia de primer orden. La realidad está ahí para asegurar la revelación sagrada, pero también el vínculo social y un ethos particular.
La veneración de imágenes ha tenido una enorme relevancia y persistencia histórica, teológica y sociológica. Sin verse afectada por la ruptura protestante y tampoco por la irrupción civilizatoria de un racionalismo ilustrado, esta forma religiosa resiste los embates de un proceso de secularización que en nuestro contexto bien puede describirse como de desafiliación institucional masiva que deja, sin embargo, poco afectadas las prácticas que este libro busca analizar y valorar. Aunque la imagen no solo es relevante en la religión festiva que describe el autor, sino también en contextos mediados por la Iglesia institucional, este trabajo resalta precisamente la resistencia de las imágenes (incluso por su propia voluntad) a integrarse completamente al templo, y que desafían los bordes de la institución. De ahí que sea posible, y necesario, describirlas como personas, ya que se sitúan en el plano de la presencia. Pero no cualquier persona, pues la imagen perdura. No solo las instituciones quedan, también las imágenes, asegurando una tradición o memoria religiosa que se perpetúa intergeneracionalmente.
En este sentido, la propuesta del autor, aunque crítica con el concepto de religiosidad o piedad popular, se sitúa en continuidad con los intentos por valorar y comprender estas formas religiosas, frente a las pretensiones ilustradas que no vieron en ellas más que superstición o falsa conciencia y, por lo tanto, solo pudieron pronosticar su superación progresiva. Como el mismo autor destaca, a fines de la década de 1970 tanto la Teología como la Sociología buscaron en estas expresiones los fundamentos religiosos y culturales de América Latina, frente a las tendencias secularizantes de la ilustración europea.
En el primer capítulo, “El acontecimiento de la imagen”, Aguirre hace un repaso histórico del surgimiento de la devoción a la imagen cristiana a partir del sincretismo colonial, que operó especialmente a través del reemplazo de objetos sagrados indígenas por imágenes religiosas europeas. Acá aparece una clave fundamental: la formación histórica de un nuevo horizonte cultural, el nacimiento de una cultura. Una de las muchas virtudes de esta propuesta es que no disuelve el fenómeno en consideraciones estratégicas o relaciones de poder. Para el autor, y también para otros como Pedro Morandé y Serge Gruzinski, en este proceso, ninguno de los involucrados queda intacto. Ni la religión europea, ni el horizonte cultural español, ni obviamente tampoco el mundo cúltico indígena. Aunque es imposible disociar los orígenes históricos de la religiosidad popular del acto de dominación efectuado en la conquista por medios no solo materiales, sino también los simbólicos de la evangelización, el libro nos permite recordar que la cultura (o la revelación) siempre sobrepasa cualquier intencionalidad ideológica.
El catolicismo latinoamericano no se explica así como pura dominación, ni se disuelve en relaciones de poder. El acontecimiento de la imagen no es pura imposición o dominio, ya que no es un proceso meramente unidireccional. El conquistado no es pasivo, no es mero objeto de evangelización. El acontecimiento de la imagen nos habla también de su victoria. Por supuesto que este proceso supone una suerte de competencia por sacralizar el espacio, en la cual según el autor los nativos (o la imagen agente, quizás), por lo general terminan venciendo. No dentro del templo, sino en el lugar (improbable, periférico), donde aparece o donde realiza el milagro o los favores. Así como cualquier imagen no es sagrada, tampoco lo es cualquier lugar donde esta se ubique. El santuario triunfó sobre el templo. [2] Pero este nuevo horizonte cultural no está para el autor desanclado de la tradición cristiana, y de ahí también su lugar teológico.
Este capítulo también presenta el trabajo empírico que alimenta la reflexión. Se trata de un estudio comparativo, etnográfico, de tres fiestas donde se resguarda cuidadosamente la variabilidad: territorial (norte, centro y sur) y de advocaciones (la Virgen, el santo, Cristo). La fina descripción de estas fiestas muestra una compleja organización, una institucionalidad propia compuesta de roles, asociaciones y sociedades, y un lugar definido para la Iglesia y el Estado. Pero la fiesta no se confunde con su organización, ya que siempre la desborda. Estas tres fiestas tienen algo en común, la centralidad de la imagen. ¿Qué significa imagen en este contexto?
En el capítulo dos, “La imagen de culto”, el autor va desde el acontecimiento a la reflexión teológica. Propone que la imagen cúltica no es metáfora ni objeto mágico, ya que tiene agencia y personalidad. Es alguien a quien se va a visitar, a ver, con la que las personas se encuentran. Alguien con un nombre. Esta agencia de la imagen aparece en la fiesta: son dos caras del mismo fenómeno. Juntas, producen realidad, actualizan un tiempo/persona sagrada y renuevan a la comunidad. La eficacia sacramental de la imagen tiene carácter colectivo: su autoría no corresponde a ningún individuo, les pertenece a todos y se produce en la fiesta. Eso en el plano sociológico.
Teológicamente, según el autor, fiesta e imagen tienen carácter sacramental. También producen realidad, pero trayendo a la presencia la acción salvífica de Jesucristo. Sin embargo, esta orientación hacia la salvación no considera que la capacidad milagrosa de la imagen religiosa se aparta también del carácter salvífico del cristianismo europeo, ya que se sitúa en el plano de la sanación: de enfermedades, dolencias y males de este mundo. Así, su ámbito de alcance no se encuentra por lo general más allá de la realidad inmanente, y de aquí quizás su tremenda influencia y persistencia: se orienta a lo que Charles Taylor [3] llama la bienaventuranza, a los bienes de este mundo, orientación religiosa tensionada por las religiones axiales, salvíficas o trascendentes. A nivel teológico, la propuesta de una inculturación religiosa (o encarnación) muestra nuevamente que el sincretismo no es una forma de imposición cultural, sino que indica una cultura que encuentra en sí misma una forma particular de revelación que solo se hace posible con la participación: la comprensión de la revelación no exige la distancia crítica propuesta por la ilustración, sino, por el contrario, exige superar cualquier distancia. Por eso no es espectáculo, tampoco texto. Opera en el plano de la oralidad y de la presencia, al igual que la imagen.
En el tercer capítulo, “La fiesta religiosa”, Aguirre revisa con mayor profundidad el fenómeno de la fiesta religiosa, contracara de la imagen.
Para la Sociología, la fiesta sirve como clave hermenéutica de una cultura que contrasta con aquella fundada en el ascetismo burgués, asociado a la ética protestante. La fiesta, como clave cultural, describe una forma particular de cohesión social y de legitimidad institucional a partir de la valoración especial de la presencia frente a la distancia crítica, de la oralidad frente a la escritura y del consumo frente al ahorro ascético. De hecho, la fiesta contrasta con el espectáculo, ya que no tiene propiamente espectadores: como muestra el autor, turistas, comerciantes, compradores y etnógrafos permanecen al margen. Y también de la gratuidad y sobreabundancia frente al criterio de escasez que funda el cálculo racional. El autor también discute la normatividad de la fiesta e imagen, especialmente porque la Teología contiene esta dimensión. Y, en efecto, la fiesta suspende la normatividad contractual, pero al mismo tiempo es nómica, ya que afirma un ethos, una forma de vínculo y de existencia, que se sostiene precisamente en el rebalse de lo institucional.
Estos tres capítulos ofrecen así una perspectiva de análisis que sirve de piso común para la observación interdisciplinaria de la religión latinoamericana. Me permito profundizar en algunos elementos centrales que podrían servir a un objetivo de este tipo.
La religiosidad de la imagen se encarna en la cultura y así resiste los procesos de secularización. Y no solo se trata de un fenómeno cultural, sino también en cierto sentido contracultural, al conformar una identidad que contrasta con la modernidad ilustrada. Como propuso Pedro Morandé, la religiosidad popular constituye un “refugio frente al asedio de la racionalidad instrumental de los países industrializados” [4]. Permite un análisis de la religión que no diluya el fenómeno en sus aspectos exclusivamente institucionales y que sea capaz de dar cuenta de un ethos donde los vínculos presenciales, las relaciones de donación y gratitud y la bienaventuranza mundana tienen primacía frente a las relaciones funcionales, al control técnico sobre la realidad, al énfasis en el ahorro ascético y a la comprensión del mundo desde criterios de escasez. En este sentido, expresa la contracultura latinoamericana frente a la modernidad ilustrada, tan bien retratada precisamente en la figura de Ulises que el mismo autor utiliza como ejemplo: desde la interpretación de Horkheimer y Adorno, Ulises se ata al mástil para resistir el encantamiento, lo que muestra el dominio de la razón por sobre el mito, describiendo un proceso moderno de internalización del sacrificio y mostrando el costo de la autocontención a través de la planificación racional. En la fiesta, por el contrario, el encantamiento, la realidad sobreabundante tienen primacía. No se trata de una disposición cultural antimoderna, sino de una suerte de comprensión preteórica de los excesos de una afirmación unilateral de la técnica e individualismo modernos, profundamente en crisis en el mundo actual. El ethos de esta devoción religiosa centrada en la imagen reclama lo real contra la pura representación, se reconcilia con un mundo que nos supera porque es maravilloso, y frente a él ofrece gratitud, principio religioso fundamental. La gratitud ve el mundo desde la aceptación y el asombro, prefiere preservar aquello que es dado y siente la obligación implícita de protegerlo.
Algunas preguntas quedan pendientes en este libro, especialmente desde una lectura interdisciplinar. El autor contribuye a la comprensión de la religiosidad popular, pero decide no utilizar este concepto para definir su objeto, ya que según él en su sentido teológico da cuenta de un prejuicio, al referir a una especie de sucedáneo de una verdadera religión. Desde las ciencias sociales, sin embargo, hablar de religiosidad permite dar cuenta de una dimensión práctica y experiencial de la religión, una religión tal como se realiza en la realidad, en proceso, no como un conjunto estable de premisas, doctrinas, creencias y prácticas establecidas de antemano. Una segunda interrogante tiene que ver con el lugar teológico de los santos populares que desbordan por completo las imágenes religiosas acreditadas por el catolicismo. La sociología puede proponer una continuidad, pero la devoción libre puede ser problemática para una teología de la imagen. Quizás un esfuerzo interdisciplinario sistemático pueda avanzar en dilucidar los alcances y límites de los conceptos frente a una realidad que sigue animando el pensamiento y la reflexión.

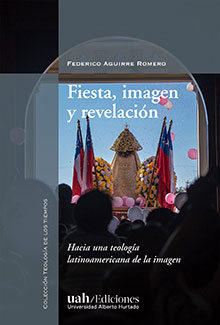




 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
