Para orientar el debate actual sobre si lo que se necesita es más Estado o más Mercado, puede constituir una excelente ayuda llevar a cabo una exposición, bien sea sucinta, de la génesis de las ideas que acabarían por plantear ese supuesto dilema. Esto es en resumen lo que se pretende en el presente artículo.
Puede llamar la atención, como seguramente ya habrá notado algún lector, que se hayan escrito ambos conceptos con mayúsculas. Espero que a lo largo de este texto queden de manifiesto las razones que me han llevado a adoptar esa decisión, lo cual por otro lado no se trata de una cuestión esencial. En cualquier caso, lo que se pretende es dejar bien claro que toda la argumentación quiere situarse en el plano de la teoría, donde ambos conceptos tuvieron su origen. Sin por ello olvidar que en política, como en economía, las teorías y los hechos están más estrechamente implicados de lo que pudiera parecer en un primer momento.
La tesis que voy a sostener es que Estado y Mercado no son conceptos distintos, sino que desde el punto de vista conceptual forman una unidad indisoluble, que cada vez se hace más patente. En realidad se pueden definir como dos aspectos, uno estático y otro dinámico, de un mismo mecanismo. Dos aspectos que se complementan y son decisivos a la hora de alcanzar la finalidad para la que fue diseñado ese mecanismo. De la conjunción de ambos se logra que los individuos, siguiendo un tipo específico de racionalidad, independiente de la moral, lleven a cabo, sin pretenderlo, el establecimiento de una sociedad ordenada, lo más próspera posible, en términos de riqueza material o externa, que es esencialmente monetaria.
¿Cuáles fueron las razones que hicieron necesarios el diseño y la imposición de este mecanismo? ¿Por qué motivo la moral dejó de ser la clave a la hora de regular las relaciones entre los hombres? ¿Qué fue lo que, en último término, provocó un cambio tan dramático a la hora de entender la vida en común, y por tanto, el sentido de la economía y de la política?

Es un hecho innegable que a partir del siglo XIII, en una gran parte del pensamiento europeo se produjo una crisis en el modo de entender la moral. Algo que bajo cierto aspecto se puede explicar como una reacción contra el pensamiento aristotélico, pero sin que ese fuera el motivo real y más profundo. En cualquier caso, como resultado de esa crisis, y a los efectos que nos interesan, se llegaría a lo que podríamos llamar la privatización de la moral, es decir, su aislamiento en el ámbito de la conciencia de cada hombre. Esto es lo que a mi entender constituye el rasgo esencial del individuo moderno, a partir del cual, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, se elaboraría el pensamiento social de nuestra época. Un individuo surgido como consecuencia de un modo espiritualista de entender al hombre, como un ser desarraigado, tanto de la naturaleza como de la tradición, que solo podía apoyarse en una extraña moral subjetiva, que procedía de dentro a fuera, como si toda la realidad fuera diseño y construcción humana.
A partir de esta privatización de la moral, la economía y la política, tal como se habían entendido hasta entonces, llegarían a resultar ininteligibles. En poco tiempo, se alcanzaría la conclusión de que no quedaba más remedio que proceder a una reconstrucción de esas realidades, de modo que fueran consecuentes con la nueva visión del hombre. Pero también muy pronto se comprobaría que el nuevo modo de entender la moral resultaba incompatible con esos intentos. Por razones que se verán enseguida, en lugar de la nueva moral privada, se acabaría por recurrir a un mecanismo como el medio por excelencia de relación entre los hombres, como base y fundamento de una nueva economía y una nueva política.
La ventaja de recurrir a un mecanismo como regulador de las relaciones entre los individuos es que se limita a incidir en lo externo y visible de esas relaciones. No provoca esa transformación interior del sujeto que implica toda relación moral. De ese modo, se hacía posible la sustitución de la conducta moral por el nuevo concepto de conducta racional, que en principio sería aplicable a todos los hombres, con independencia de lo que sucediera en su conciencia. Con este paso el hombre comparecía en lo público no como un sujeto moral, sino como un agente económico, alguien que se guía por reglas objetivas y universales. A partir de ese momento, se iniciaba un camino que acabaría por convertir la economía y la política en puras teorías abstractas.
Pero, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a la crisis de la moral? En último término tuvieron que ver con el desenlace de un debate sobre el sentido de la autoridad, y por tanto, sobre el modo de entender la razón humana. Ese debate surgió porque había quienes pensaban que debía afirmarse una abierta incompatibilidad entre autoridad y razón. Una incompatibilidad que se juzgaba positiva, un modo de dejar patente la absoluta trascendencia de Dios, que de ningún modo podía estar condicionado por las exigencias de la razón humana.
Incluso, si esa fuera su voluntad, Dios podía haber establecido como verdadero y bueno lo que hasta entonces se consideraba falso y malo, por mucho que eso le repugnara a la razón humana. De este modo se establecía la existencia de una doble verdad, con vías distintas de acceso. De un lado la verdad revelada, por encima del juicio racional humano, apoyada en lo que sostenían era la autoridad, y que constituía un prejuicio en sentido literal. De otro lado, la verdad natural, al alcance inmediato de la capacidad cognitiva de cada individuo, que no requería de ningún tipo de autoridad o prejuicio. Se pensaba que adoptando esta estrategia, la verdad revelada quedaría a salvo del debate racional, que se juzgaba como una amenaza para la fe. Como una consecuencia inevitable, la verdad natural perdía hondura ontológica, pasaba a convertirse en una especie de espejismo transitorio. En esta vida no habría modo de llegar a la verdad, en el sentido pleno del término; solo se aceptaba por fe, pero sin que de momento fuese accesible a ningún tipo de conocimiento.
Llegados a este punto, podemos decir que la crisis de la moral fue en último término consecuencia de una postura equivocada a la hora de entender el sentido de la revelación, y más en concreto, las consecuencias de la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Para los partidarios de la doble verdad, la revelación no implicaba conocimiento, y se apoyaba exclusivamente en lo que entendían por autoridad; es decir, en un poder absoluto y arbitrario, que exigía sometimiento ciego, y que despreciaba la dignidad de la razón humana. Con este modo “espiritualista” de entender la revelación se ponía en duda la realidad de la encarnación, y se dejaban sin sentido la naturaleza y la historia. Además, a partir de esa ruptura entre fe y razón se llegaría de modo inevitable a la desconexión entre gracia y naturaleza, y se acabaría por hacer imposible una moral realista. En el fondo de esta actitud había un abierto rechazo a la idea de que la realidad natural pudiese constituir el inicio y fundamento de la revelación de Dios a todos los hombres.
Lo propio de todo espiritualismo es ir desdibujando cada vez más los rasgos esenciales del mensaje cristiano. Hacer cada vez más borrosa la consideración de la naturaleza como creación, como don de Dios. La revelación acabaría por entenderse como una especie de fenómeno “sobrenatural”, más allá de lo humano. Algo muy distinto de la idea tradicional de ver en la revelación una progresiva iluminación, gracia sobre gracia, a través de la cual el don de Dios hace posible una visión más honda y más vital, pero sin prescindir de lo propio de la naturaleza humana. Es decir, la revelación se realiza siempre en el seno de una comunidad y una tradición viva, que es el modo de manifestarse de la naturaleza humana.
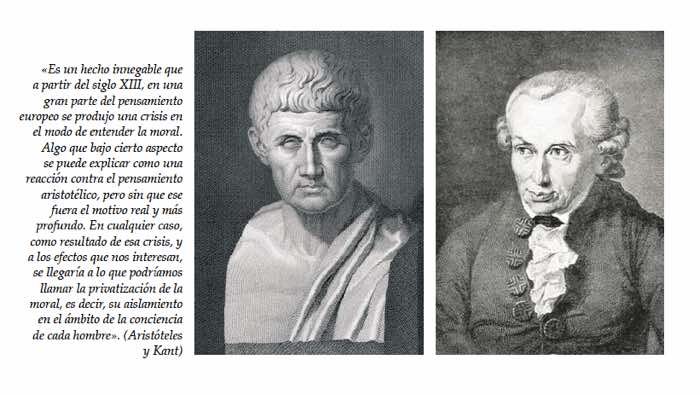
Por contraste, si la revelación se convierte en un fenómeno “sobrenatural”, para nada se requiere de esa dimensión histórica de la naturaleza humana. Pasa a ser algo “paranormal” que “iluminaría” directamente la mente de cada individuo, a través de un “médium” que nada tendría que ver con el ser histórico de la naturaleza humana.
Se puede comprobar que el humanismo, la continuidad con la cultura clásica, se situaba del lado de los que entendían el modo de ser histórico de la naturaleza humana, de los que tomaban conciencia de la dimensión natural del logos humano, y lo consideraban medio imprescindible para la revelación. En otras palabras, el humanismo entiende que la autoridad no es separable de la tradición, lugar donde la razón y la fe caminan hacia su plenitud. Sin autoridad se hace muy problemático el ejercicio de la razón de cada hombre, y la libertad puede convertirse en utopía.
La tradición, forma objetiva y anónima que la autoridad toma en el seno de cualquier comunidad, es imprescindible para el desarrollo de la razón humana. Algo que se adecua perfectamente a la libertad del ser histórico finito, que es la vida de cada hombre sobre la tierra. La libertad se manifiesta entonces como actualización personal de la tradición. Actualización que consiste en conocer y reconocer la superioridad de juicio que constituye la esencia de la autoridad. Solo de ese modo la tradición queda liberada del peso muerto del pasado, y revive en cada hombre, dando lugar a su propia e irrepetible identidad personal.
El gran error de la crítica del romanticismo a la Ilustración consistió en entender lo histórico como si se tratara de un inevitable lastre del pasado objetivo, algo que vendría a ser tan necesario para el orden de la sociedad, para la vida humana, como la gravedad podría serlo para el orden de la naturaleza. Un lamentable error que desvelaba que el movimiento romántico nunca había dejado de ser pensamiento ilustrado, aunque reaccionario.
Si se niega que la tradición pueda ser convertida en libertad personal, si se insiste en que no es más que puro lastre del pasado, la autoridad se deforma hasta convertirse en agobiante sometimiento a un destino ciego y fatal. Pero nada más falso. La sumisión y la obediencia solo son posibles, entre hombres libres, si hay un reconocimiento de la superioridad de juicio que conlleva la idea misma de autoridad, para lo cual resulta imprescindible participar de modo personal en el debate racional que mantiene viva toda tradición.
Etimológicamente, obedecer significa atenta actitud de escucha, lo cual solo tiene sentido si se espera aprender, si se desea alcanzar una mayor iluminación de la autoridad a la que se reconoce en el mismo hecho de adoptar esa actitud. Como sucede, por ejemplo, con la que adopta el buen alumno ante el buen profesor. Lo cual depende de su libertad, ya que nadie puede escuchar si no lo desea.
En cualquier caso, poco a poco, a lo largo del siglo XVIII se iría afianzando la figura del individuo, un hombre reducido a la condición de razón desarraigada, que quedaba por eso disminuida y desorientada. Una figura patética que cree sostenerse en el vacío en virtud de sus propias fuerzas. Se entiende que su psicología se corresponda con la de alguien asustado, como le sucede al paranoico solitario que sospecha de todo lo que le rodea. Por un lado, respecto de las verdades naturales, solo puede confiar en la lógica, o de modo más preciso en las reglas del cálculo contable, en el meticuloso registro de sus pérdidas y ganancias. Respecto de las verdades reveladas, se le exige una fe ciega. No puede juzgar si sus creencias vienen de Dios, de sus sentimientos, de sus emociones, o de su hígado. Enfrentado con la idea de Dios como poder absoluto y arbitrario, no solo está asustado, sino aterrorizado.
Aunque fuese por simple motivo de salud mental, a ese tipo de individuo no le quedaba más remedio que volcarse en el desarrollo de conocimientos utilitarios, carentes de profundidad ontológica, pero únicos declarados accesibles a lo poco que le habían dejado al alcance de su razón. Todo lo que tuviese que ver con las verdades reveladas, con el sentido de la moral, constituía un enigma impenetrable. Además, resultaba irrelevante para una vida diaria que se desenvuelve en el mundo de las vanidades, entre los espejismos de las verdaderas realidades. Solo le quedaba esperar a la otra vida, donde después de una existencia inútil se desvelaría la predestinación inapelable que Dios habría decretado respecto de cada hombre, sin contar para nada con su libertad.
Es interesante señalar que la crisis de la moral para nada afectó al plano de las técnicas, ya que, como no podía ser de otro modo, en los conocimientos útiles no hay posibilidad de ruptura con la tradición. Todo intento de rechazo de esa especie de equivalente a la autoridad, que desempeña la realidad de las cosas, se mostró como camino inviable. En este sentido es muy significativo que la física de Newton, que mantuvo un gran respeto por esa especie de autoridad subyacente en la naturaleza, y que no cortó con el modo geométrico de pensar, fuese la que triunfara, frente a una física como la de Descartes, que trató de imponer un diseño mecánico, elaborado a partir de un puro pensamiento matemático. Mientras para Newton la matemática era un instrumento para expresar las leyes de la naturaleza, para Descartes, como para Galileo, la matemática constituía la esencia misma de la realidad.
Por contraste, en el plano de la política, como pronto experimentaría la Europa del siglo XVI, y de modo especial los países germánicos, la aparición de un nuevo tipo de individuo, que se juzgaba superior a la autoridad y la tradición, y pretendía guiarse por su nueva moral privada, acabaría por provocar un auténtico desastre, un fracaso de todo intento de convivencia pacífica. Se desatarían guerras interminables, llevadas adelante en nombre de unos supuestos motivos religiosos, en realidad creencias individualistas y subjetivas, desconectadas de la razón, y que cada uno juzgaba absolutas e inapelables. Como solución de urgencia, y para poner coto a intolerables desmanes, los príncipes de la época aprovecharán el deseo de todos de acabar con las llamadas “guerras de religión” para imponer un poder absoluto y arbitrario, y situarse de ese modo por encima de la conciencia de sus súbditos.
En la historia de las ideas han sido continuos los ejemplos de implicación entre las ideas y los hechos. De las posturas teológicas sobre la revelación, brotaría la idea del individuo moderno, que desencadenaría a su vez los hechos terribles de las “guerras de Religión”, y como reacción, el hecho no menos terrible del poder absoluto de los príncipes. En un momento posterior, y en un intento de dar justificación a ese nuevo poder de los príncipes se plantearía la necesidad de una teoría del Estado. Dicho de otro modo, la eficacia demostrada por la violencia de los soberanos para acabar con el desorden surgido de la idea del individuo moderno, que no dejaba de ser un error práctico, sería la base empírica para proceder a la construcción del mecanismo del Estado y del Mercado.
La violencia del comportamiento de los individuos, provocada por una falsa idea de sí mismos, llevaría a la conclusión de que la única manera de que pudieran vivir en paz, o al menos en un cierto orden externo, sería negar derecho público a los juicios de una moral privatizada. Todo lo que tuviese que ver con la moral y las creencias debía permanecer encerrado en el plano de lo subjetivo. De ningún modo se debería tolerar que esos juicios comparecieran en el ámbito de lo público. El orden de la sociedad debía ser resultado de una técnica, un conocimiento objetivo y asequible a todos, independiente de cualquier tipo de moral, se entendiese como se entendiese. Además, de ese modo se evitaba que los príncipes se atribuyeran en exclusiva el inevitable ejercicio de un poder despótico, como es propio de todo mecanismo. El orden de la sociedad debía ser resultado de la aplicación de reglas técnicas objetivas a unos individuos externamente indistinguibles. Un resultado que sería único, objetivo y necesario, por encima de las opiniones de todos, incluida la del príncipe.
¿Cuál podía ser la causa de la radical violencia que surgía sin límites de la conciencia del individuo moderno? Para contestar a esta pregunta conviene tener presente que, por definición, toda economía es algún tipo de vida ordenada, orientada a una finalidad. En el caso de los animales, la economía está determinada por unas necesidades fijas y estables. Como carecen de apertura al otro, o no tienen la condición de sujetos, solo les cabe la realización de la finalidad de la especie, que se logra a través de la estabilidad de los instintos en cada uno de los individuos. En el caso de los hombres, que son sujetos, con apertura al otro, las necesidades son personales, es decir, se establecen teniendo en cuenta a los otros con los que forman comunidad, y están moderadas por la justicia, de acuerdo con una tradición en el modo de entender la dignidad de la vida. Ahora bien, si se parte de la figura de un individuo al que se le supone con derecho a hacer lo que le plazca, que puede decidir sobre lo bueno y lo malo, entonces sus deseos son desmesurados, y son fuente de violencia incesante.
Un individuo situado fuera de una comunidad y una tradición deja de ser un animal político, y solo puede desear en abstracto, y por eso mismo, de modo indefinido e ilimitado. Su libertad pasa a ser negativa o desvinculada, a la que paradójicamente le corresponde la escasez más absoluta, el ansia ilimitada de poseer, que es la esencia de la violencia. Su modo de desear se convierte en conflicto irresoluble, y se hace imposible cualquier tipo de economía.
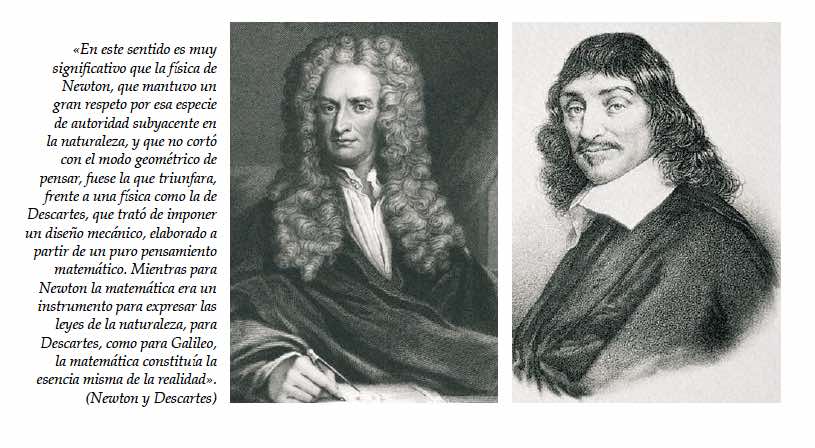
La única solución, como ya hemos adelantado, sería someterlos a una prótesis mecánica que aislara a los individuos entre sí, poniendo límites no a sus deseos, que es algo interno, sino al modo de ejercerlos. Solo entonces sería posible algo parecido a un orden, a una economía. De este modo se ponía la primera piedra del edificio intelectual que se conoce como teoría económica.
Solo un mecanismo sería capaz de poner orden en lo informe y oscuro de los deseos de los individuos. Una idea surgida del neoplatonismo de la época. Se pensaba que para construir el cosmos, el mecanismo que encauzaba y ponía armonía a las fuerzas informes de la materia, el Demiurgo habría recurrido a una técnica. ¿Por qué no podían los hombres disponer de una técnica similar, que les permitiera construir un mecanismo que pusiera orden y armonía entre los deseos insaciables de los individuos?
Quedaba así planteado el proyecto de construir una nueva economía no moral siguiendo las pautas del modelo de la física de Newton. Del mismo modo que este había sido capaz de dar expresión matemática a las reglas técnicas seguidas por el demiurgo para construir el mecanismo del universo, había que dar con la expresión matemática del mecanismo que permitiría establecer el equilibrio de los deseos de los individuos, la nueva versión objetiva y definitiva del orden social. La matemática era así elevada al rango supremo del conocimiento humano, desplazando a la filosofía y la teología. Algo que desde entonces sería un rasgo inseparable de la teoría económica.
Existía no obstante una importante diferencia entre el mecanismo del universo físico y el mecanismo del mundo social. En la naturaleza, como insistía Newton frente a las posturas de Galileo y Descartes, había algo más que pura estructura matemática. Realidades que no aparecían explícitamente en la formulación matemática, ni exigían una hipótesis explícita, pero que resultaban imprescindibles para que el equilibrio del sistema fuera efectivo. Por contraste, en el orden social se negaba que existiera algún orden previo, solo se podía contar como real con lo puesto por las propias reglas a priori de la matemática.

Se procedía a dar un paso que nunca se daría en la física, se confundía la estructura matemática del mecanismo con la realización efectiva del equilibrio. Por eso, mientras la física de Newton nunca fue un conocimiento revolucionario, y mantuvo el sometimiento a esa especie de autoridad que subyace en el orden implícito en la naturaleza, la economía teórica, desde el primer momento, se planteó como ciencia revolucionaria, que negaba la tradición y la autoridad, ya residiese en la naturaleza o en la historia.
En este sentido, mientras la física de Newton nunca dejó de ser un conocimiento técnico, basado en la experiencia, la nueva economía no podía ser otra cosa que un conocimiento teorético productivo, anterior e independiente de toda experiencia. La alianza estrecha entre constructivismo y economía se convertía desde entonces en el rasgo básico del Estado moderno. La imposición de un mecanismo regulador de deseos, lo que llamamos Estado, sería condición sine qua non para que el individuo se convirtiese en homo oeconomicus, en agente racional, en alguien cuyos deseos son mecánicamente controlables desde fuera. Privado del derecho a ejercer en el ámbito de lo público su ciencia del bien y del mal, y sometido a la soberanía del Estado, a las reglas de ese mecanismo, se hacía posible una economía teórica, un orden artificial donde los individuos podrían enriquecerse. Se alcanzaba así la paradoja de que un individuo surgido de la huida de la autoridad del buen juicio desembocara en la necesidad de someterse a las exigencias despóticas de un mecanismo ciego.
El resultado de toda esta operación sería la completa inversión de las relaciones entre economía, moral y política. Solo la moral permite superar el despotismo de las técnicas inherentes a cualquier economía, y lleva a esa liberación y mayor perfección que es la apertura al gobierno político. Pero si se deja de lado la moral, entonces no queda más remedio que recurrir a la imposición del mecanismo del Estado, que solo puede llevar a cabo una liberación negativa o represiva, impedir el terrible y caótico ejercicio de la libertad negativa de los individuos. Para lo cual encierra a todos en el despotismo de una economía teórica, que por eso mismo solo puede ser absoluto.
La moral es un camino de liberación ascendente, que da medida y sentido a la necesidad común, y de ese modo hace posible la muy rica y muy diversa plenitud de la naturaleza humana. Una vía de ascenso que conduce a la libertad a través de la necesidad. Por el contrario, si se excluye la moral, solo cabe apelar al aparato del Estado, pero de ningún modo para liberar, en el sentido político, sino para manipular mecánicamente una necesidad ilimitada, universal y abstracta, que es la esencia de una economía teórica.Dicho de modo más conciso, mientras la política surge como expresión de libertad positiva, que brota de una economía moral, el Estado se impone como freno a la libertad negativa, como remedio frente a la violencia inevitable e incesante del individuo moderno.
Al individuo se le ofrece salvarse de la terrible libertad de la que creía haberse dotado a sí mismo, del poder destructor que se agazapa en su supuesta ciencia del bien y del mal, a cambio de someterse a la causalidad mecánica del Estado. Para lo cual debe sumergirse en una nueva visión de la justicia, totalmente abstracta y deshumanizada, fundada en la relación mecánica y externa entre individuos sin rostro, indistinguibles los unos de los otros. Al mismo tiempo que con el Estado y la teoría económica aparecía la idea de la sociedad, un gigantesco “hogar abstracto”, donde cada uno de los “niños individuos”, los homines oeconomici, quedaba encerrado en sus pequeños y bien delimitados “cuartos de juegos”, en sus respectivas conciencias, donde de modo solipsista podrían sostener todo tipo de creencias y opiniones. A cambio, se les daba seguridad de que no serían molestados, ni en sus vidas ni en sus haciendas, para poder disfrutar del confort, el nuevo “don” que ellos mismos se habían otorgado a través del mecanismo del Estado.
Existía no obstante un último obstáculo para que el diseño de este mecanismo salvador pudiera funcionar con éxito, y es que, por principio, no se bastaba a sí mismo. Como todo mecanismo, requería de un motor que lo impulsase, de algo externo que lo mantuviese en movimiento. Algo que sabía muy bien Descartes, que después de haber interpretado el Universo como un gigantesco mecanismo matemático, se daba cuenta de que la hora de explicar cómo podía funcionar necesitaba recurrir a un deus ex machina, a un supuesto impulso inicial de Dios, el “gran relojero”, responsable del diseño y del impulso de una energía inicial, que se mantendría para siempre, ya que se daba por supuesto que la energía ni se crea ni se destruye.
Para que el mecanismo del Estado pudiera funcionar, una primera solución consistía en que ese impulso proviniera de la violencia arbitraria de los príncipes. Una solución que se había demostrado muy eficiente a la hora de acabar con el desorden de las “guerras de religión”. Pero agravaría todavía más la difusa conciencia de represión que suponía la existencia del Estado. La solución que se juzgó más apropiada sería la introducción del nuevo concepto del Mercado, entendido como proceso de interacción mecánica entre homines oeconomici, y que aportaría la dimensión dinámica que le faltaba al artefacto del Estado.
La palabra Estado hace referencia a una estructura lógica, a un conjunto de reglas abstractas que definen un orden, pero no lo hacen operativo. Por contraste el nombre del Mercado hace referencia a un proceso de intercambios mecánicos entre individuos, entre agentes económicos, que en cuanto partes constitutivas del mecanismo del Estado, se supone son capaces, por sí mismas, de alcanzar el objetivo de ese mecanismo. Surgía así la idea de un Mercado que vendría a constituir la esencia misma de la economía teórica.
Si no se rechaza la moral, la economía es una realidad previa al mercado, donde se constituyen los bienes, que son entonces objeto de un intercambio según justicia. Pero si se rechaza la moral, el Mercado y la economía teórica vienen a ser la misma cosa, un ámbito teórico donde solo cabe intercambiar productos abstractos e indiferenciados, expresados de modo cuantitativo, en términos de una unidad monetaria, que por supuesto es también abstracta y universal.
Desde una perspectiva moral, lo que se persigue con el intercambio de mercado es una asistencia mutua, fundada en un bien común, en la participación de una jerarquía compartida de bienes, lo cual solo es posible en el seno de algún tipo de comunidad concreta. Por contraste, desde una perspectiva amoral, como el Mercado, lo que se pretende es alcanzar el equilibrio de un sistema mecánico global y abstracto, para lo cual es imprescindible que la masa de los homines oeconomici se ajuste a la causalidad mecánica para la que han sido diseñados, y que constituye el sustituto de una justicia que ya no es posible.
En el mercado ligado a una economía moral, el deseo es fundamentalmente de vivir con una determinada dignidad, como suele suceder en la mayoría de las familias. Pero en el Mercado, que se corresponde con el marco abstracto del mecanismo del Estado, el deseo es de una vida sin límites, representada por el deseo de la moneda por sí misma. Un deseo que por ser ilimitado solo puede ser cuantitativo, como sucede con la serie de números naturales, donde siempre es posible alcanzar un número mayor. En el primer caso, en una economía moral, los precios son símbolo de un modo concreto y personal de pensar y actuar, aquí y ahora. Ciertamente que tienen expresión monetaria, pero son cifra de un saber práctico, que sabe identificar en cada momento qué corresponde al modo humano de vivir, con todas las variantes e incertidumbres que siempre lo acompañan. Por eso, desde el enfoque de la moral no es posible una teoría de precios; lo cual no quiere decir que no sea posible una técnica de fijación de precios, que es algo muy distinto.
En el segundo caso, en una economía teórica o amoral, los precios son un resultado mecánico, información, o señal objeto. Y las mercancías son magnitudes objetivas y naturales, independientes del sentido de la vida de los individuos sin rostro que intercambian entre ellos. En realidad los precios no son más que la expresión matemática del grado de cumplimiento del equilibrio general de un sistema, regulado por una causalidad mecánica. Por eso, desde el enfoque que niega la moral, el Mercado, y por supuesto la teoría económica, solo puede ser una teoría abstracta de precios.
El núcleo de la dinámica del Mercado es la moneda, definida como medida de cantidades abstractas universalmente comparables, es decir, desvinculadas de la moral. No se trata de un medio de cambio que hace posible medir la necesidad mutua de unas relaciones singulares y concretas, sino que se convierte, por encima de todo, en el principio y fin de la operación del intercambio mecánico entre homines oeconomici, que por definición solo pueden desear la moneda por sí misma. En otro caso, desaparecía la causa última de la dinámica del Mercado, y no se alcanzarían de modo autónomo el objetivo para el que fue diseñado el Estado.
En este diseño el deseo de la moneda vendría a desempeñar un papel muy parecido al del campo gravitatorio en el diseño de la física de Newton. En este último caso, las fórmulas matemáticas se limitan a establecer el marco lógico-formal, el estado que define el equilibrio del sistema planetario. Pero el mantenimiento y estabilidad de ese equilibrio es resultado de la acción de las fuerzas gravitatorias. En el caso de la economía teórica, le corresponde al mecanismo del Estado definir y establecer el equilibrio de la sociedad, imponer la configuración de la lógica de la conducta de los homines oeconomici, pero el logro y mantenimiento de ese equilibrio sería resultado del deseo de la moneda que constituye la esencia misma del agente económico diseñado y controlado por el mecanismo del Estado.
Hay, no obstante, una diferencia muy importante entre ambos enfoques. En la física, la gravitación es un hecho natural comprobable, que no depende para nada del pensamiento humano, mientras que en la teoría económica la idea de que los hombres se mueven solo por el deseo sin límites de la moneda es una actitud moral, que depende de lo que los hombres piensen sobre el sentido de sus vidas.
Esta diferencia constituye, y sigue constituyendo, el tema central de la teoría económica actual. ¿Puede efectivamente la dinámica del Mercado alcanzar el equilibrio de la sociedad impuesto por el diseño del mecanismo del Estado? La respuesta a esta pregunta es asunto decisivo. Si fuera negativa, Mercado y Estado quedarían sin justificación teórica, que es la única que admiten. No quedaba más remedio que hacer lo posible para demostrar, por supuesto de modo matemático, que efectivamente la dinámica monetaria del mercado conduce de modo inevitable al establecimiento de un equilibrio, único y estable, que sería el orden social definido por el mecanismo del Estado.
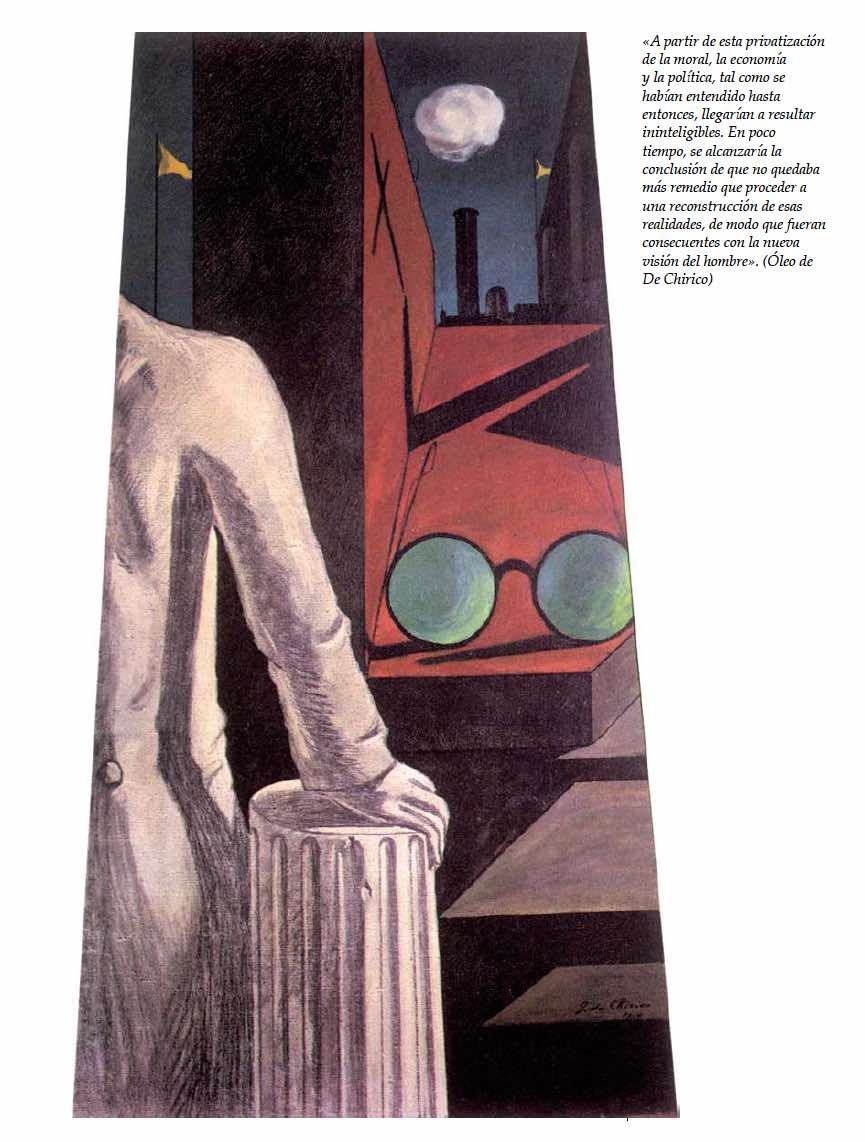
Hasta mediados del siglo pasado todo el empeño de los cultivadores de la teoría económica fue llegar a un cálculo efectivo, como el que se puede realizar a partir de las leyes de la física de Newton, y permite, por ejemplo, colocar un nuevo satélite en órbita. Durante mucho tiempo todos los esfuerzos dirigidos en este sentido parecieron destinados al fracaso. Hubo sin embargo un momento en que, equivocadamente, se creyó que se estaba a punto de alcanzar la meta de un cálculo efectivo de los precios de equilibrio. Parecía próximo el momento en que se podría alcanzar lo que algunos han llamado un socialismo de mercado, o un capitalismo de Estado, donde se daría el ansiado sueño de la unificación de las teorías del Estado y del Mercado, la ciencia definitiva de la Sociedad.
En ese momento se levantaron voces denunciando que ese cálculo de ningún modo podía ser posible, ya que se suprimiría la libertad de Mercado, única vía de acción personal que la implantación del mecanismo del Estado había dejado expedita. El supuesto “cielo sobre la tierra”, el “Estado de bienestar”, podía y debía esperar. Era mejor la miseria con libertad, aunque solo fuera para enriquecerse monetariamente, que la satisfacción sin libertad. Pero de este modo, los defensores de la libertad de Mercado se ponían en una posición muy difícil, venían a negar que el Mercado llegara a cumplir algún día el objetivo para el que había sido diseñado, con lo cual dejaban sin fundamento la legitimidad del Mercado.
Ciertamente tenían razón al sostener que el cálculo nunca podía ser realizado, ya que para llevarlo a cabo se requeriría una perspectiva sinóptica de todo el mecanismo del Estado, algo que por definición es imposible. Sin embargo, quedaba ahora muy debilitada la posición de que solo el Mercado, sin recurrir al cálculo, podría lograr el orden de la sociedad.
Para que esa postura no estuviera respaldada por la simple insistencia en una afirmación repetida sin base suficiente, se lanzó un nuevo programa de defensa de la libertad de Mercado, con dos objetivos principales: demostrar que era imposible el cálculo de los precios de equilibrio; en otras palabras, que no era posible un socialismo de Mercado, y que a pesar de esos “teoremas de imposibilidad” se podía llegar a una rigurosa demostración matemática de que el Mercado constituye un proceso dinámico que tiende necesariamente a una solución de equilibrio, única y estable, aunque de ningún modo calculable.
A partir de ese momento, en lugar del cálculo infinitesimal, que hasta entonces había sido el paradigma de la teoría económica, se empezó a recurrir a una matemática cada vez más abstracta, sin ninguna pretensión de cálculo. En cualquier caso, una vez más la matemática era elegida como saber supremo en lo que se refiere al orden social, el que permitiría mantener la libertad de Mercado. El hecho de que en los últimos cincuenta años la teoría económica tienda a presentarse como una rama de la matemática no es una casualidad, sino que viene exigido por su estrecha vinculación con el objetivo para el que fue diseñado el mecanismo constitutivo del Estado.
En el momento actual hay un consenso bastante amplio en que esas pretendidas “demostraciones” de “teoremas de existencia” en el fondo no pasan de ser brillantes ejercicios intelectuales, que apenas ocultan simples afirmaciones tautológicas. Nadie puede asegurar, con apoyo en la matemática, sea del tipo que sea, que el Mercado conduce al equilibrio social que define el mecanismo del Estado.
En los últimos años los teóricos del sistema han tomado conciencia de que, por su propio diseño, la viabilidad del Estado depende de su capacidad de generar una mayor capacidad de financiación, para lo cual no debe oponerse a la dimensión procesal del Mercado, sino asumirla y controlarla. Dicho de otro modo, se ha visto claro que el verdadero poder reside en la moneda, en el deseo sin término del individuo. En este sentido el Estado ha dejado de entender su objetivo como tendencia a una supuesta situación ideal estática, que sería algún día alcanzable. Su nuevo objetivo es controlar el proceso de acumulación incesante de poder, es decir, de creación de moneda. Se puede decir que ha pasado el tiempo del “Estado de bienestar”, de los modelos de equilibrio social y estable; en su lugar ha surgido una nueva visión más unificadora del mecanismo Estado-Mercado. Un artefacto que necesita cada vez más dinero, para lo cual requiere de empresas cada vez más productivas, y en consecuencia de un mercado cada vez más controlado por el poder.
A principios del siglo XXI, se puede afirmar que desde luego la economía no constituye una teoría, por muy abstracta que se pretenda. De hecho la mayor parte de la economía es la que se desarrolla en las familias, donde ciertamente se trata de una práctica. Alguno podrá argumentar que, a pesar de todo, las cosas funcionan. Lo cual no quiere decir nada, ya que por principio cualquier poder funciona. Ese es precisamente uno de sus peligros. Pero no se trata de eso; lo importante es seguir el camino hacia la libertad de una política fundada en una economía moral.
Sobre el autor
Miguel Martínez Echevarría nació en Málaga en 1943, y obtuvo el grado de Doctor en Física Teórica en la Universidad de Valencia en 1974. Ha sido profesor en la Universidad de Murcia, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Colegio Universitario San Pablo CEU, en la Universidad de Valladolid y en la Universidad del País Vasco. Desde 1982, y hasta su jubilación en 2014, fue profesor ordinario con dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, habiendo impartido las asignaturas Historia del Pensamiento Económico, Historia del Pensamiento Empresarial y Filosofía de la Economía. Entre los numerosos cargos directivos que ha ocupado destacan el de vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra desde 1983 hasta 1987 y primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra desde 1987 hasta 1992. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, y durante 1992 y 1993 fue Visiting Scholar del Departamento de Economía de Harvard University (Cambridge). En los últimos años, se ha dedicado a la investigación en Teoría Económica, y en especial en Filosofía de la Economía, siendo sus principales líneas de investigación: la dimensión política y social de la empresa y la ética empresarial y económica. En el año 2008 fundó el Grupo de Investigación en Economía Política y Filosofía de la Universidad de Navarra.
► Volver al índice de Humanitas 54
► Volver al índice de Grandes Textos de Humanitas





 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
