Paradójicamente, la caída del Muro de Berlín, que marcó simbólicamente el fin de la idea utopista de la historia preparada por toda la época moderna, se produjo cuando el mundo se estaba organizando económica y tecnológicamente como una realidad global. Los abundantes hechos de carácter negativo ocurridos de 1989 en adelante —la primera guerra de Irak, la guerra de Afganistán, el 11 de septiembre del año 2001, la segunda guerra de Irak, el 11 de marzo en Madrid, la escalada del terrorismo basada en la contrafigura nihilista del mártir (el hombre bomba), el impase radical en Tierra Santa, la permanencia de tantas guerras olvidadas, la tragedia del África subsahariana, la disruptiva aparición de China y la India en el escenario mundial, y podríamos continuar todavía mucho más— nos ponen ante una fase geopolítica inédita, obligándonos a plantearnos interrogantes con frecuencia angustiosos. ¿Qué se nos pide a nosotros, en calidad de coactores libres de la historia, en esta fase a menudo tumultuosa? ¿Cómo interpretar estos tiempos nuestros?
Explicaciones insuficientes
Los no escasos análisis disponibles ofrecen estímulos y razones, pero a menudo dan la impresión de no saber captar las raíces últimas de esta transición epocal. Me limito a dos temas. La tesis según la cual actualmente tiene lugar un encuentro- desencuentro de civilizaciones no lo explica todo. Aun cuando para apoyar semejante tesis se alude al convencimiento de que hoy estaríamos ante un replanteamiento, con nuevas formas, de las antiguas guerras de religión, este juicio se apoya en el trágico fenómeno del fundamentalismo religioso, sin captar su carácter ideológico. El fundamentalismo religioso es producto de la acción llevada a cabo por la ideología en la religión cuando penetra en esta y se apodera de ella como un parásito corrosivo. Los hombres de las religiones se someten a este gravísimo riesgo cuando reducen la fuerza crítica de la fe que siempre reside en ellas, purificándolas. Fe y religión son, por el contrario, inseparables. Así como la fe jamás puede prescindir de la religión, ya que el individuo, “unidad de cuerpo y alma” (GS, n. 14), está constitutivamente inmerso en la sociedad y normalmente la expresa mediante los ritos y costumbres de los diversos pueblos a los cuales pertenece, del mismo modo la religión, por su naturaleza, nunca puede desvincularse de la tensión hacia la verdad trascendente de Dios y el hombre a la cual llama incesantemente la fe. Así, el choque de civilizaciones, si existe, no es provocado por las religiones, sino por la reducción ideológica de las mismas. La ideología rompe el vínculo entre fe y religión y circunscribe la religión a sus fines, que nunca están libres de mentira, porque ocultan su raíz.
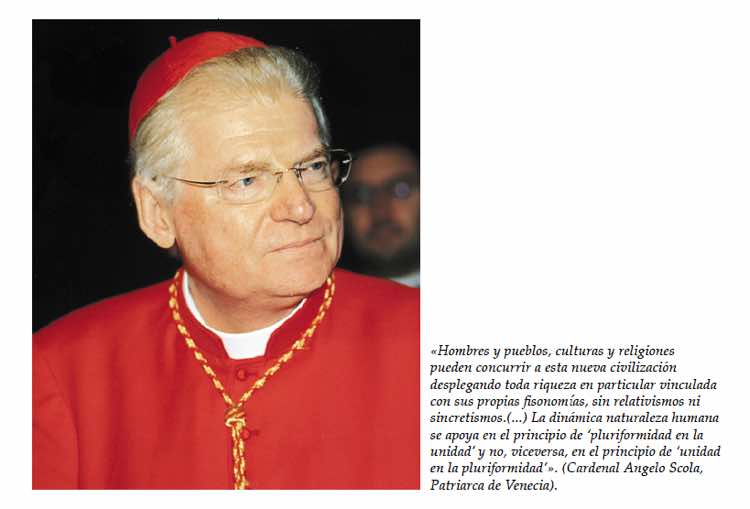
Hablar optimistamente de encuentro o pesimistamente de desencuentro de civilización y de religión puede así, sin quererlo, constituirse en un enfoque ideológico.
Un examen detenido parece incapaz de explicar completamente la etapa histórica en curso, así como la crítica a la globalización económica y tecnológica impuesta hoy en día por el carácter mundial de las redes de comunicación. La inaceptable tragedia de la miseria, la injusticia y la explotación en todas su formas, pero sobre todo en aquellas endémicas del sur del planeta, especialmente en el África subsahariana, se combate drásticamente, pero al parecer no puede hacerse depender mecánicamente de la globalización en sí misma, como lo han mostrado no pocos y documentados análisis. Por el contrario, al respecto es preciso evitar deducciones utopistas que replanteen, bajo falsos despojos, una historia entendida como la puesta en ejecución de un absoluto racional en el cual además los buenos y los malos sean maniqueístamente siempre los mismos, y hasta los hechos más complejos e imprevisibles se reduzcan a una obsesiva confirmación de la “idea” apriorísticamente planteada como clave de interpretación.
El coraje de la unidad
¿Cómo vivir entonces crítica y activamente la etapa histórica en curso? Es preciso volver con humildad al dato real. ¿Qué nos indica? Pueblos que hasta hace algunas décadas podían tener contactos e intercambios económicos, políticos y culturales limitados, tanto cuantitativa como cualitativamente, están llamados hoy de hecho a un enlace que los implica directamente y con sorprendente rapidez.
Las sociedades contemporáneas —sin sustanciales diferencias en esto entre las occidentales y las orientales— al parecer solo saben yuxtaponer las diversas identidades, sin lograr realmente producir un encuentro entre ellas. Hay quienes, dominados por el miedo, se atrincheran detrás de una egoísta afirmación de la identidad; otros, partidarios convencidos del encuentro entre diferentes, basan semejante proceso en el relativismo ante la verdad. Hombres y pueblos parecen condenados a una estéril alternativa: permanecer encerrados en la propia identidad o ir al encuentro del otro como figura sin rostro. El resultado es un contexto social ciertamente multiétnico, multicultural y multirreligioso, pero en el cual el reconocimiento de la multiplicidad, cuando se da, es más bien una confesión de la impotencia del sujeto (individuo o pueblo) en relación con la unidad. Somos cada vez más los espectadores alarmados, pero sometidos por sociedades profundamente divididas, si no desintegradas.
Tampoco es suficiente con este fin abordar conjuntamente las etnias, culturas y religiones, elaborando prácticas y doctrinas basadas en las categorías de la tolerancia y la integración calculada, apoyándose en mayor o menor medida en el principio de reciprocidad. Estos factores son necesarios, al menos en esta etapa, pero resultan insuficientes. Se impone como algo imposible de diferir la tarea urgente de construir una nueva civilización a escala mundial, una verdadera civitas para la humanidad, que promueva con decisión una unidad pluriforme. Esta requiere necesariamente una nueva autoridad mundial, que no podrá simplemente remitirse a los proyectos —con todo necesarios— de los jefes de Estado de las grandes potencias ni tampoco al hervor espontáneo de movimientos antiglobales, aun cuando sean portadores de instancias de paz y justicia.
¿De dónde esperar, entonces, esta nueva civilización de la humanidad, precursora de una auténtica vida buena a nivel personal y social?
¿Hacia un mestizaje de civilización?
Para sugerir los criterios de un recorrido que puede ubicarnos en el camino de la realización pacífica de esta nueva civilización, queremos indicar aquí, entre tantos, dos elementos fundamentales. En el Prefacio de la Misa nos dirigimos a Dios diciendo: “Tú renuevas el universo y das al hombre el verdadero sentido de tu gloria”. El primer criterio que señalamos, con humildad, pero con fuerza, guiados por el largo y articulado magisterio de la Iglesia, puede indicarse con una célebre afirmación del cardenal De Lubac, según la cual el hombre puede construir una sociedad sin Dios, pero esta terminará siendo una sociedad del hombre contra el hombre.
Dios guía la historia. Con Su libertad es de ella el primer gran artífice. En esta nueva etapa de civilización, es un Padre que nos llama. Más allá de las contradicciones y los errores, y dispuestos a un sacrificio constructivo, los hombres deben reconocer que Dios es la base de “la esperanza que no frustra” (ver Rom 5, 5).
No por casualidad vuelven a las religiones hombres de todo el mundo al quedar atrás la historia entendida utópicamente. Las religiones reconocen todos los derechos de la historia, es decir, de la libertad y los hechos, arraigando el presente en la memoria fecunda del pasado mientras lo abren al futuro. Se permite nuevamente al individuo y a los pueblos la práctica de la vida buena, que había impedido totalmente la idea utopista de la historia.
Enfrentando vigorosamente el sólido retorno de lo sagrado, Europa puede encontrar en sus raíces cristianas el camino de la purificación de todo relativismo y sincretismo religioso.
El segundo factor en condiciones de favorecer la unidad pluriforme de una nueva civitas mundial es la confianza en la pertenencia común de los hombres y pueblos a la única familia humana. Todos los hombres tienen en común una experiencia elemental vinculada con la dimensión de los afectos y el trabajo, que atraviesa toda diversidad de raza, cultura y religión. Este dato de hecho incoercible no puede negarse, aun cuando el recurrir a la categoría de naturaleza humana espanta a muchos. En todo caso, la naturaleza humana común no debe entenderse como un núcleo monolítico susceptible de encontrarse una vez eliminadas las diversidades, como si fuesen incrustaciones secundarias.

Sin temer las “contaminaciones”
Esta actitud cultural es el resultado superficial del presuntuoso proyecto de la modernidad, que se jactaba de “crítica” y que el iluminismo, lejos de satisfacer en sus instancias profundas, radicalizó ulteriormente. La naturaleza siempre está abierta al intercambio con la cultura, por lo cual se encuentra con las diversidades de raza, cultura y religión y las valoriza (Fides et ratio, nn. 69-71). Es un error oponer lo que es común en todos los hombres a las identidades en particular, porque el individuo siempre está originariamente inmerso en la comunidad. Una antropología adecuada reconoce que la unidad del hombre y la familia humana vive en la polaridad entre individuo y comunidad, entre lo particular y lo universal. Es el mismo principio de la diferencia (alteridad), introducido en Occidente por la reflexión sobre la Trinidad, que asegura el carácter libre imposible de suprimir y por tanto también histórico de la naturaleza humana. Por este motivo, la nueva civilización de la humanidad está llamada al respeto profundo por la alteridad que exalta la diferencia. Esta, cuando se entiende debidamente, conserva la unidad que sostiene a toda diversidad que no se convierte en abuso y opresión. Hombres y pueblos, culturas y religiones pueden concurrir a esta nueva civilización desplegando toda riqueza en particular vinculada con sus propias fisonomías, sin relativismos ni sincretismos. La dinámica naturaleza humana se apoya en el principio de “pluriformidad en la unidad” y no, viceversa, en el principio de “unidad en la pluriformidad”. Si el primado corresponde a la unidad, es preciso entonces tener el coraje de la unidad sin temer obsesivamente las “contaminaciones”.
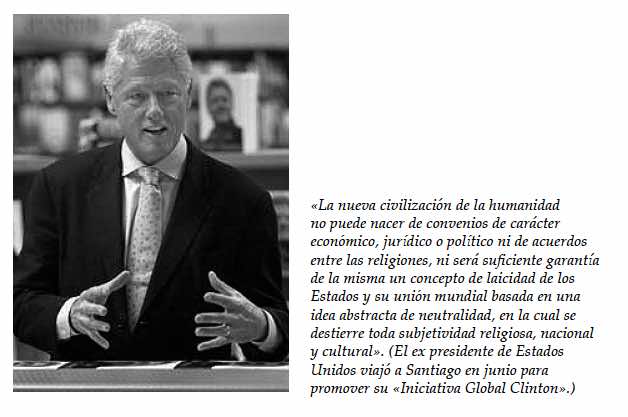
El proceso de mundialización en curso requiere una amplia unificación de hombres y pueblos. En forma totalmente inédita en el plano cualitativo y cuantitativo, estamos llamados a experimentar algo análogo a cuanto correspondió también a pueblos antiguos. Para indicar el nuevo sujeto que nace de la unidad de los elementos diversos, se puede hablar tal vez de mestizaje de civilización. El término está presente en la tradición lingüística antigua y moderna, también en el sentido figurado de “mezcla de culturas y hechos espirituales distintos”, que deriva de la influencia recíproca de civilizaciones que entran en contacto entre ellas.
Limitándonos al Occidente, no faltan ciertamente ejemplos de encuentro y fusión de pueblos y culturas que han dado origen a nuevas civilizaciones. Más allá de todo juicio histórico riguroso, es posible distinguir procesos de este tipo en el encuentro entre romanos y bárbaros, o en el nacimiento de América, especialmente aquella que es hija de la evangelización española; pero quizás el ejemplo más significativo de este mestizaje de civilización, nacido sobre la base de la común naturaleza humana, de donde surge la familia de los pueblos, vio la luz a partir de la misma Iglesia apostólica magistralmente descrita por la afirmación de Pablo: «Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre; no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús» (Gál. 3, 28). Pablo VI hizo eco a esta fuerte declaración del Apóstol con la memorable descripción de la Iglesia como “realidad étnica sui generis” (Pablo VI, Audiencia general, 23 de julio de 1975).
La nueva civilización de la humanidad no puede nacer de convenios de carácter económico, jurídico o político ni de acuerdos entre las religiones, ni será suficiente garantía de la misma un concepto de laicidad de los Estados y su unión mundial basada en una idea abstracta de neutralidad, en la cual se destierre toda subjetividad religiosa, nacional y cultural.
Para cumplir esta grave e impostergable tarea de unificación que tenemos por delante, es preciso construir una democracia sustancial a escala mundial, que reconozca el sagrario inalienable de cada persona mediante el ejercicio concreto de los derechos fundamentales individuales, sociales, políticos, culturales y económicos. Y es preciso decir vigorosamente que la articulada secuencia de estos derechos se mantiene en toda su integridad. Todos ellos están juntos o caen todos juntos. Para garantizarlos se encuentran los dos pilares de la solidaridad y la subsidiariedad.
Sobre las bases aquí señaladas, de manera inevitablemente general, no solo cada hombre deberá inclinarse ante la necesidad de cada uno de sus semejantes —desde el más pobre y marginado—, sino también cada nación deberá inclinarse ante todas las demás naciones, impulsada por el noble impulso a edificar la civilización del amor (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, n. 33). También la economía deberá encontrar provecho en acomodar su lógica para afirmar un justo beneficio, respetuoso del primado del trabajo y ante todo de su sujeto, por lo tanto capaz de hacer espacio al capital humano y al capital social, haciéndose cargo del efectivo crecimiento de los numerosos pueblos todavía condenados a la miseria.
Sobre el autor
Nacido en Lecco el 7 de noviembre de 1941. Realizó sus estudios de Filosofía en la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, estudió Teología y se doctoró en la Universidad de Friburgo. Fue ordenado sacerdote el 18 de julio de 1970. Se encuentra vinculado al movimiento Comunión y Liberación. Fue consagrado como obispo de Grosseto en 1991. En 1995, es nombrado rector de la Pontificia Universidad Lateranense. En 2002, patriarca de Venecia y en 2003 el Papa Juan Pablo II lo creó cardenal. Durante su patriarcado participó en la creación de la fundación Oasis. Designado arzobispo de Milán por el Papa Benedicto XVI el 28 de junio de 2011. Entre sus obras se cuentan Una nueva laicidad y La cuestión decisiva del amor: hombre-mujer. Es miembro del Consejo de Consultores y Colaboradores de Humanitas.
► Volver al índice de Humanitas 39
► Volver al índice de Grandes Textos de Humanitas





 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
