- Detalles
- Joseph Ratzinger
A 20 años de la Encíclica Veritatis Splendor
- Detalles
- Humanitas
El anuncio con que el lunes 11 de febrero de 2013 Benedicto XVI asombró a la Iglesia y al mundo, precedido por las palabras “después de haber examinado ante Dios una y otra vez mi conciencia”, vino a revelar nuevamente, a la misma Iglesia y al mundo entero, con mucha más fuerza que “un relámpago en cielo sereno” —expresión con la que recogió su renuncia en nombre de la Iglesia el Cardenal Decano, Angelo Sodano—, la magnitud de esta personalidad que gobernó a la barca de Pedro en los últimos ocho años, y que asistió antes por dos décadas el gobierno de su predecesor, Juan Pablo II. Siempre, en efecto, un rasgo evidente en Joseph Ratzinger fue su fidelidad a la conciencia, entendida ciertamente en la huella de su maestro, el beato Cardenal John Henry Newman, ordenada a Dios y coherente con la razón y la verdad. Sólo bajo esta luz puede entendérsele en los momentos más luminosos y también más dramáticos de su pontificado, como asimismo en su largo servicio que parte con la cátedra universitaria, atraviesa su participación como experto en el Concilio, su gobierno episcopal en Baviera y que concluye, antes de su pontificado, con su histórica prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el más importante de los dicasterios romanos.
A diferencia de la anterior renuncia de san Celestino V en el siglo XIII, la noticia de ésta, en seguida y en muy pocos segundos, dio varias veces la vuelta al planeta. El mundo había perdido la memoria de un hecho así y no era éste algo esperable ni por sus más próximos colaboradores. Pero Ratzinger-Benedicto XVI, cuyo pensar y hacer refleja en todo su constante diálogo con Dios, no ha declinado nunca su libertad interior, nacida de ese diálogo, ante ningún poder ni circunstancia humanos. Es allí donde hace radicar la responsabilidad de lo que dice y actúa. Es pues consistente con ello que, luego de haber razonado sobre su estado, haya expresado entonces que “ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Jesucristo”.
Las principales autoridades del mundo y por cierto también las de la Iglesia católica en el orbe entero —como humildemente y desde el fondo del corazón lo hacemos también nosotros— manifestaron en seguida su agradecimiento y respeto a Benedicto XVI, no habiendo faltado quienes se han lamentado porque echarán de menos su voz llena de sabiduría. Tienen toda la razón. Aunque, por otra parte, también es verdad que tardaremos todos mucho tiempo en asimilar enteramente su legado. Pues, para enseñar el Concilio Vaticano II a la Iglesia y al convulsionado mundo al que le fue entregado, la Providencia quiso juntar —en la coyuntura de un cambio de milenio— a un papa profeta y a este papa doctor, constituyendo entre ambos un hito histórico, no repetible por cálculos o estrategias humanas.
El marco que rodeó su anuncio, es justo ponderarlo, constituyó una invitación a los cristianos a centrarse en la oración y a cuidar, suplicando la ayuda de Dios, la comunión de la Iglesia en la esperanza y la fe. No es un hecho que pase desapercibido que Benedicto XVI escogiese para presentar su renuncia al Consistorio de los Cardenales, la conmemoración de la Virgen de Lourdes, día lunes de una semana en que se daba inicio a la Cuaresma, tiempo por tanto de conversión y penitencia. A nadie debió sorprender, en sintonía con ello, el alto clima espiritual palpable entre el 11 y el 28 de febrero, cuando se declaró Sede Vacante.
Mientras tanto, toneles de tinta sobre papel prensa e incontables horas de transmisión televisiva, como era de preverlo, se gastaron y se siguen gastando en todo el mundo, en querer convencernos, a los cristianos, que con la renuncia y término del pontificado de Benedicto XVI —supuestamente concluida ahora la era Wojtyla-Ratzinger— ha llegado el momento de que la Iglesia entre, de una vez por todas, en la modernidad (lo cual suele encubrirse en términos más simples y atractivos tales como “renovación”, “transparencia”, “funcionalidad”, etc.). Un problema obvio radica, sin embargo, en que la “modernidad” que esas voces reclaman para la Iglesia no es distinta en el fondo de la que conciben y dictan los propio medios de comunicación de la era secularista a través de la cual se vocifera, lo que nada tiene que ver con las categorías que en rigor la constituyen.
La modernidad, se sabe a partir de la enseñanza escolar, queda definida por un hombre que sustenta su razón de ser en una clarividencia de pensamiento capaz de otorgarle una equilibrada autonomía. La misma autonomía que, pensando en el hombre moderno, defiende para la persona humana, por ejemplo, la constitución conciliar “Gaudium et spes” (n. 35-36), mientras advierte que ésta se trastorna y se pierde cuando se la entiende como “un disponer de todo sin referirlo al Creador”.
Ahora bien, en una época en que al tenor de un discurrir totalísticamente técnico o tecnológico las personas y las cosas pierden su valor, la mentalidad utilitaria pone a todo un precio —y la razón moderna cede ante la irracionalidad posmoderna—, paradójicamente surge, en la confusión de la sinrazón, una voz suave y poderosa que, por más de medio siglo, se constituye en la más fuerte defensa de la auténtica racionalidad, pivote de la modernidad. ¿Quién puede negar, sinceramente, que desde “Introducción al cristianismo”, libro infinitas veces traducido a las más variadas lenguas, pasando por el definitivo discurso de la Universidad de Ratisbona en septiembre de 2006, y hasta hoy, no existe pensador contemporáneo alguno comparable al teólogo Joseph Ratzinger en orden a explicar la importancia y necesidad de “ampliar la razón” del hombre moderno? No la “praxis”, sino que el “Logos” (la razón) precede al “ethos”, dijo él en una entrevista, más de veinte años atrás (cfr. “El problema de fondo”, entrevista realizada por Jaime Antúnez, en Humanitas, número especial Habemus Papam, mayo 2005). Precisamente lo que a vista del mundo entero tuvo la clarividencia y valentía de obrar.
Cuando se mide el legado de los dos últimos Papas según el baremo de esa razón, no reductiva sino ampliada a los horizontes trascendentes que reclama el alma humana, no puede negársele a la Iglesia católica, iluminada por ese magisterio que fluye del Concilio Vaticano II, el justo título de adelantada de la modernidad. En este caminar, verdadera travesía del Mar Rojo, Benedicto XVI ha tenido largamente que ver. La ruta hacia Jerusalén que luego se avizora, será probablemente la de una purificadora marcha por el desierto (cfr. “¿Bajo qué aspecto se presentará la Iglesia el año 2000?”, por Joseph Ratzinger [1969], en Humanitas n° 59, julio-septiembre 2010).
JAIME ANTÚNEZ ALDUNATE
Director Revista HUMANITAS
8 febrero 2013
Es Pedro quien habla
Tres días antes de presentar su renuncia ante el Colegio de los Cardenales, el Santo Padre Benedicto XVI desarrolló para los seminaristas de la ciudad de Roma, como es ya tradicional, una lectio divina. En ella realizó una riquísima e impresionante reflexión sobre el destino de quien está llamado a presidir la comunión católica, pero también de la Iglesia y de cada cristiano.
Con lenguaje bíblico y como un antiguo autor, el Papa describió con imágenes sugestivas y auténticas «el árbol de la Iglesia», que no está moribundo, sino que «crece siempre de nuevo». De hecho Benedicto XVI sabe —muchas veces lo ha dicho y lo experimenta como cada cristiano— que la Iglesia «muere a causa de los pecados de los hombres», pero al mismo tiempo es «el árbol de Dios» y porta en ella la verdadera herencia que permanece.
Eminencia, queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, queridos amigos:
Cada año es para mí una gran alegría estar aquí con vosotros, ver a tantos jóvenes que caminan hacia el sacerdocio, que están atentos a la voz del Señor, que quieren seguir esta voz y buscan el camino para servir al Señor en este tiempo nuestro.
Hemos escuchado tres versículos de la Primera Carta de San Pedro (cf. 1, 3-5). Antes de entrar en este texto, me parece importante estar atentos precisamente al hecho de que es Pedro quien habla. Las dos primeras palabras de la Carta son «Petrus apostolus» (cf. v. 1): él habla, y habla a las Iglesias en Asia y llama a los fieles «elegidos y extranjeros en la diáspora» (ibídem). Reflexionemos un poco sobre esto. Es Pedro quien habla, y habla —como se escucha al final de la Carta— desde Roma, a la que ha llamado «Babilonia» (cf. 5, 13). Pedro habla: es casi una primera encíclica, con la cual el primer apóstol, vicario de Cristo, habla a la Iglesia de todos los tiempos.
Pedro, apóstol. Habla entonces aquel que encontró en Cristo Jesús al Mesías de Dios, que habló el primero en nombre de la Iglesia futura: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo» (cf. Mt 16, 16). Habla aquel que nos ha introducido en esta fe. Habla aquel a quien dijo el Señor: «Te entrego las llaves del reino de los cielos» (cf. Jn 16, 19), a quien confió su rebaño después de la Resurrección, diciéndole tres veces: «Apacienta mi rebaño, mis ovejas» (cf. Jn 21, 15-17). Habla también el hombre que cayó, que negó a Jesús y que tuvo la gracia de contemplar la mirada de Jesús, de ser tocado en su corazón y de haber encontrado el perdón y una renovación de su misión. Pero es sobre todo importante que este hombre, lleno de pasión, de deseo de Dios, de deseo del reino de Dios, del Mesías, que este hombre que encontró a Jesús, el Señor y el Mesías, es también el hombre que pecó, que cayó, y sin embargo permaneció bajo la mirada del Señor y así permaneció el responsable de la Iglesia de Dios, encargado por Cristo, portador de su amor.
Habla Pedro el apóstol, pero los exegetas nos dicen: no es posible que esta carta sea de Pedro, porque el griego es tan bueno que no puede ser el griego de un pescador del Lago de Galilea. Y no sólo el lenguaje, la estructura de la lengua es óptima, sino también el pensamiento es ya bastante maduro, pues existen ya fórmulas concretas en las cuales se condensa la fe y la reflexión de la Iglesia. Por lo tanto, ellos dicen: se trata de un estado de desarrollo que no puede ser el de Pedro. ¿Cómo responder? Hay dos posiciones importantes: primero, Pedro mismo —es decir, la Carta— nos da una clave de por qué al final del Escrito dice: «Os escribo por medio de Silvano —diaSilvano». Este por medio [dia] puede significar cosas diversas: puede significar que él [Silvano] transporta, transmite; puede querer decir que él ayudó en la redacción; que él realmente era el escritor práctico. En todo caso, podemos concluir que la Carta misma nos indica que Pedro no escribió solo esta Carta, sino que expresa la fe de una Iglesia que ya está en camino de fe, en una fe cada vez más madura. No escribe solo, como individuo aislado, escribe con la ayuda de la Iglesia, de las personas que ayudan a profundizar la fe, a entrar en la profundidad de su pensamiento, razonabilidad y profundidad. Y esto es muy importante: no habla Pedro como individuo, habla ex persona Ecclesiae, habla como hombre de la Iglesia, ciertamente como persona, con su responsabilidad personal, pero también como persona que habla en nombre de la Iglesia: no sólo ideas privadas, no como un genio del siglo XIX que quería expresar sólo ideas personales, originales, que nadie habría podido decir antes. No. No habla como genio individualista, sino que habla precisamente en la comunión de la Iglesia. En el Apocalipsis, en la visión inicial de Cristo se dice que la voz de Cristo es la voz de muchas aguas (cf. Ap 1, 15). Esto quiere decir: la voz de Cristo reúne todas las aguas del mundo, lleva en sí todas las aguas vivas que dan vida al mundo. Es Persona, pero precisamente ésta es la grandeza del Señor, que lleva en sí todo el río del Antiguo Testamento, es más, de la sabiduría de los pueblos. Y cuanto se dice aquí sobre el Señor vale, en otro modo, también para el apóstol, que no quiere decir sólo una palabra suya, sino que lleva en sí realmente las aguas de la fe, las aguas de toda la Iglesia; y justamente de este modo da fertilidad, da fecundidad, y precisamente así es un testigo personal que se abre al Señor, y se convierte en alguien abierto y amplio. Por lo tanto, esto es importante.
Luego me parece también importante que en esta conclusión de la Carta se nombre a Silvano y a Marcos, dos personas que pertenecen también a las amistades de san Pablo. De este modo, a través de esa conclusión, los mundos de san Pedro y de san Pablo van juntos: no es una teología exclusivamente petrina contra una teología paulina, sino que es una teología de la Iglesia, de la fe de la Iglesia, donde —ciertamente— hay diversidad de temperamento, de pensamiento, de estilo al hablar entre Pablo y Pedro. Es un bien, también hoy, que existan tales diversidades, diversos carismas, diversos temperamentos, que sin embargo no son contrastantes y se unen en la fe común.
Quisiera decir otra cosa: san Pedro escribe desde Roma. Es importante: aquí ya tenemos al Obispo de Roma, tenemos el inicio de la sucesión, tenemos ya el inicio del primado concreto situado en Roma, no sólo entregado por el Señor, sino ubicado aquí, en esta ciudad, en esta capital del mundo. ¿Cómo llegó Pedro a Roma? Esta es una pregunta seria. Los Hechos de los Apóstoles nos relatan que, tras la fuga de la cárcel de Herodes, fue a otro lugar (cf. 12, 17) — eis eteron topon—, no se sabe a qué otro lugar; algunos dicen Antioquía, otros dicen Roma. En todo caso, en este capítulo, se dice también que, antes de huir, confió la Iglesia judeo-cristiana, la Iglesia de Jerusalén, a Santiago; y, confiándola a Santiago, él permanece sin embargo Primado de la Iglesia universal, de la Iglesia de los paganos, pero también de la Iglesia judeo-cristiana. Y aquí en Roma encontró una gran comunidad judeo-cristiana. Los liturgistas nos dicen que en el Canon romano hay rastros de un lenguaje típicamente judeocristiano. De este modo vemos que en Roma se encuentran ambas partes de la Iglesia: la judeo-cristiana y la pagano-cristiana, unidas, expresión de la Iglesia universal. Para Pedro, ciertamente, el paso de Jerusalén a Roma es el paso a la universalidad de la Iglesia, el paso a la Iglesia de los paganos y de todos los tiempos, a la Iglesia siempre también de los judíos. Y pienso que, viniendo a Roma, san Pedro no sólo pensó en este paso: Jerusalén/Roma, Iglesia judeo-cristiana/ Iglesia universal. Ciertamente se acordó también de las últimas palabras de Jesús dirigidas a él, recogidas por san Juan: «Al final, tú irás adonde no quieras ir. Te ceñirán, extenderán tus manos» (cf. Jn 21, 18). Es una profecía de la crucifixión. Los filólogos nos muestran que es una expresión precisa, técnica, este «extender las manos», para la crucifixión. San Pedro sabía que su final sería el martirio, que habría sido la cruz. Y así, se encontrará en el completo seguimiento de Cristo. Por lo tanto, al venir a Roma fue ciertamente también al martirio: en Babilonia lo esperaba el martirio. Por lo tanto, el primado tiene este contenido de la universalidad, pero también un contenido martirológico. Desde el comienzo, Roma es también lugar del martirio. Pedro, al venir a Roma, acepta de nuevo esta palabra del Señor: va hacia la Cruz; y nos invita a que también nosotros aceptemos el aspecto martirológico del cristianismo, que puede tener formas muy distintas. Y la cruz puede tener formas muy distintas, pero nadie puede ser cristiano sin seguir al Crucificado, sin aceptar incluso el momento martirológico.
Después de estas palabras sobre el remitente, unas breves palabras también sobre las personas a las cuales escribió. He dicho ya que san Pedro define a aquellos a quienes escribe con las palabras «eklektois parepidemois», «a los elegidos que son extranjeros en la diáspora» (cf. 1 P 1, 1). Tenemos nuevamente esta paradoja de gloria y cruz: elegidos, pero dispersos y extranjeros. Elegidos: este era el título de gloria de Israel: nosotros somos los elegidos, Dios eligió a este pequeño pueblo no porque somos grandes —dice el Deuteronomio—, sino porque Él nos ama (cf. 7, 7-8). Somos elegidos: esto, ahora san Pedro lo traslada a todos los bautizados, y el contenido propio de los primeros capítulos de su Primera Carta es que los bautizados entran en los privilegios de Israel, son el nuevo Israel. Elegidos: me parece que vale la pena reflexionar sobre esta palabra. Somos elegidos. Dios nos conoce desde siempre, antes de nuestro nacimiento, de nuestra concepción; Dios me quiso cristiano, católico, me quiso sacerdote. Dios ha pensado en mí, me ha buscado a mí entre millones, entre muchos, me ha visto y ha elegido, no por mis méritos que no existían, sino por su bondad. Ha querido que yo sea portador de su elección, que es siempre también misión, sobre todo misión, y responsabilidad por los demás. Elegidos: debemos estar agradecidos y alegres por este hecho. Dios ha pensado en mí, me ha elegido como católico, a mí como portador de su Evangelio, como sacerdote. Me parece que vale la pena reflexionar muchas veces sobre esto, y volver a entrar en este hecho de su elección: me eligió, me quiso; ahora yo respondo.
Tal vez hoy nos tienta decir: no queremos estar contentos por haber sido elegidos, sería triunfalismo. Triunfalismo sería si nosotros pensáramos que Dios me eligió porque soy grande. Esto sería realmente triunfalismo equivocado. Pero estar contentos porque Dios me ha querido no es triunfalismo, es gratitud. Pienso que debemos volver a aprender esta alegría: Dios ha querido que yo nazca así, en una familia católica, que haya conocido desde el comienzo a Jesús. ¡Qué gran don ser amado por Dios, de tal modo que he podido conocer su rostro, he podido conocer a Jesucristo, el rostro humano de Dios, la historia humana de Dios en este mundo! Estar alegres porque me ha elegido para ser católico, para estar en esta Iglesia suya, donde subsistit Ecclesia unica; debemos estar alegres porque Dios me ha dado esta gracia, esta belleza de conocer la plenitud de la verdad de Dios, la alegría de su amor.
Elegidos: una palabra de privilegio y de humildad al mismo tiempo. Pero «elegidos» —como decía— está acompañado de «parepidemois», dispersos, extranjeros. Como cristianos, estamos dispersos y somos extranjeros: vemos que hoy en el mundo los cristianos son el grupo más perseguido porque no son conformistas, porque es un estímulo, porque están contra las tendencias del egoísmo, del materialismo, de todas estas cosas.
Ciertamente los cristianos no son sólo extranjeros; somos también naciones cristianas, estamos orgullosos de haber contribuido a la formación de la cultura. Hay un sano patriotismo, una sana alegría de pertenecer a una nación que tiene una gran historia de cultura, de fe. Pero, como cristianos, somos también siempre extranjeros —la historia de Abrahán, descrita en la Carta a los Hebreos—. Somos, como cristianos, precisamente hoy, siempre también extranjeros. En los lugares de trabajo los cristianos son una minoría, se encuentran en una situación de extrañeza; asombra que uno hoy pueda aún creer y vivir así. Esto pertenece también a nuestra vida: es la forma de ser con Cristo Crucificado; este ser extranjeros, viviendo no según el mundo en el que viven todos, sino viviendo —o tratando al menos de vivir— según su Palabra, en una gran diversidad respecto a lo que dicen todos. Y precisamente esto es característico para los cristianos. Todos dicen: «Pero todos hacen así, ¿por qué yo no?». No, yo no, porque quiero vivir según Dios. San Agustín dijo una vez: «Los cristianos son aquellos que no tienen las raíces hacia abajo como los árboles, sino que tienen las raíces hacia arriba, y viven esta gravitación no en la gravitación natural hacia abajo». Roguemos al Señor para que nos ayude a aceptar esta misión de vivir, en cierto sentido, como dispersos, como minoría; de vivir como extranjeros y ser incluso responsables de los demás y, precisamente así, dando fuerza al bien en nuestro mundo.
Llegamos finalmente a los tres versículos de hoy. Quisiera sólo subrayar, o digamos interpretar un poco, por lo que puedo, tres palabras: la palabra regenerados, la palabra herencia y la palabra custodiados por la fe. Regenerados —anaghennesas, dice el texto griego— quiere decir: ser cristiano no es simplemente una decisión de mi voluntad, una idea mía; yo veo un grupo que me gusta, me hago miembro de este grupo, comparto sus objetivos, etc. No: ser cristiano no es entrar en un grupo para hacer algo, no es un acto sólo de mi voluntad, no primariamente de mi voluntad, de mi razón: es un acto de Dios. Regenerado no concierne sólo al ámbito de la voluntad, del pensar, sino del ser. He renacido: esto quiere decir que llegar a ser cristiano es sobre todo pasivo; yo no puedo hacerme cristiano, sino que me hacen renacer, el Señor me rehace en la profundidad de mi ser. Y yo entro en este proceso del renacer, me dejo transformar, renovar, regenerar. Esto me parece muy importante: como cristiano no me hago sólo una idea mía que comparto con otros, y si dejan de gustarme puedo salir. No: concierne precisamente a la profundidad del ser, es decir, llegar a ser cristiano comienza con una acción de Dios, sobre todo una acción suya, y yo me dejo formar y transformar.
Me parece que es materia de reflexión, precisamente en un año en el que reflexionamos sobre los Sacramentos de la iniciación cristiana, meditar esto: este pasivo y activo profundo del ser regenerado, del devenir de toda una vida cristiana, del dejarme transformar por su Palabra, por la comunión de la Iglesia, por la vida de la Iglesia, por los signos con los que el Señor trabaja en mí, trabaja conmigo y para mí. Y renacer, ser regenerados, indica también que entro en una nueva familia: Dios, mi Padre; la Iglesia, mi Madre; los demás cristianos, mis hermanos y hermanas. Ser regenerados, dejarse regenerar implica, por lo tanto, dejarse voluntariamente introducir en esta familia, vivir para Dios Padre y desde Dios Padre, vivir desde la comunión con Cristo su Hijo, que me regenera mediante su Resurrección, como dice la Carta (cf. 1 P 1, 3), vivir con la Iglesia dejándome formar por la Iglesia en muchos sentidos, en tantos caminos, y estar abierto a mis hermanos, reconocer en los demás realmente a mis hermanos, que junto a mí son regenerados, transformados, renovados; uno lleva la responsabilidad por el otro. Una responsabilidad, por lo tanto, del Bautismo, que es un proceso de toda una vida.
Segunda palabra: herencia. Es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento, donde se dice a Abrahán que su descendencia heredará la tierra. Y esta fue siempre la promesa para los suyos: Vosotros tendréis la tierra, seréis herederos de la tierra. En el Nuevo Testamento, esta palabra se convierte en una palabra para nosotros: nosotros somos herederos, no de un determinado país, sino de la tierra de Dios, del futuro de Dios. Herencia es una cosa del futuro, y así esta palabra dice sobre todo que como cristianos tenemos el futuro: el futuro es nuestro, el futuro es de Dios. Y así, siendo cristianos, sabemos que el futuro es nuestro y el árbol de la Iglesia no es un árbol moribundo, sino el árbol que crece siempre de nuevo. Por lo tanto, tenemos motivo para no dejarnos persuadir —como dijo el Papa Juan XXIII— por los profetas de desventuras, que dicen: la Iglesia, bien, es un árbol nacido del grano de mostaza, creció en dos milenios, ahora tiene el tiempo tras de sí, ahora es el tiempo en el cual muere. No. La Iglesia se renueva siempre, renace siempre. El futuro es nuestro. Naturalmente, existe un falso optimismo y un falso pesimismo. Un falso pesimismo que dice: el tiempo del cristianismo se acabó. No: ¡comienza de nuevo! El falso optimismo era el posterior al Concilio, cuando los conventos cerraban, los seminarios cerraban, y decían: pero... nada, está todo bien... ¡No! No está todo bien. Hay también caídas graves, peligrosas, y debemos reconocer con sano realismo que así no funciona, no funciona donde se hacen cosas equivocadas. Pero también debemos estar seguros, al mismo tiempo, de que si aquí y allá la Iglesia muere por causa de los pecados de los hombres, por causa de su falta de fe, al mismo tiempo, nace de nuevo. El futuro es realmente de Dios: esta es la gran certeza de nuestra vida, el grande y verdadero optimismo que conocemos. La Iglesia es el árbol de Dios que vive eternamente y lleva en sí la eternidad y la verdadera herencia: la vida eterna.
Y, finalmente, custodiados por la fe. El texto del Nuevo Testamento, de la Carta de San Pedro, usa aquí una palabra rara, phrouroumenoi, que quiere decir: están «los vigilantes», y la fe es como «el vigilante» que custodia la integridad de mi ser, de mi fe. Esta palabra interpreta sobre todo a los «vigilantes» de las puertas de una ciudad, donde ellos están y custodian la ciudad, a fin de que no la invadan los poderes de destrucción. Así la fe es «vigilante» de mi ser, de mi vida, de mi herencia. Debemos estar agradecidos por esta vigilancia de la fe que nos protege, nos ayuda, nos guía, nos da la seguridad: Dios no me deja caer de sus manos. Custodiados por la fe: así concluyo. Hablando de la fe pienso siempre en aquella mujer siro-fenicia enferma, que, en medio de la multitud, logra llegar a Jesús, lo toca para ser sanada, y es curada. El Señor dice: «¿Quién me ha tocado?». Le dicen: «Pero Señor, todos te tocan, ¿cómo puedes preguntar: quién me ha tocado?» (cf. Mc 7, 24-30). Pero el Señor sabe: existe un modo de tocarlo, superficial, exterior, que no tiene realmente nada que ver con un verdadero encuentro con Él. Y existe un modo de tocarlo profundamente. Y esta mujer le tocó verdaderamente: le tocó no sólo con la mano, sino con su corazón, y así recibió la fuerza sanadora de Cristo, tocándolo realmente desde dentro, desde la fe. Esta es la fe: tocar a Cristo con la mano de la fe, con nuestro corazón, y así entrar en la fuerza de su vida, en la fuerza sanadora del Señor. Pidamos al Señor que podamos tocarle cada vez más de este modo para ser sanados. Pidamos que no nos deje caer, que también ella nos tome siempre de la mano y, de este modo, nos custodie para la verdadera vida. Gracias.
(Visita al Pontificio Seminario Romano Mayor con ocasión de la fiesta de la virgen de la confianza. Capilla del Seminario, 8 de febrero de 2013)
11 febrero 2013
DECLARATIO
Fratres carissimi Non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vita communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum. Bene conscius sum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire velim.
Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis februarii MMXIII
BENEDICTUS PP. XVI
Traducción al español del Texto oficial de la renuncia de Benedicto XVI
Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia.
Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino.
Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado.
Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice.
Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.
Vaticano, 10 de febrero 2013.
BENEDICTUS PP XVI
11 febrero 2013
Decano del Colegio Cardenalicio, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI
Palabras pronunciadas en el consistorio del 11 de febrero de 2013 por el Cardenal Angelo Sodano
Le hemos escuchado con sentimiento de pérdida, casi incrédulos. En sus palabras hemos notado el gran afecto que siempre ha tenido por la Santa Iglesia de Dios, por esta Iglesia que tanto ha amado. Ahora permítame decirle, en nombre de este cenáculo apostólico —el Colegio Cardenalicio— en nombre de estos sus queridos colaboradores, permita que le diga que le estamos más que nunca cercanos, como lo hemos estado en estos ocho iluminados años de su pontificado. El 19 de abril de 2005, si bien recuerdo, al terminar el Cónclave yo le pregunté, con voz también azorada, por mi parte: ‘¿Aceptas tu elección canónica a Sumo Pontífice?’ Y usted no tardó —también con azoramiento— en contestar diciendo que aceptaba, confiando en la gracia del Señor y en la materna intercesión de María, Madre de la Iglesia. Como María, ese día dio su “sí”, e inició su luminoso pontificado en el surco de la continuidad, de esa continuidad de la que tanto nos ha hablado en la historia de la Iglesia, en el surco de la continuidad con sus 265 predecesores en la Cátedra de Pedro, en el curso de dos mil años de historia, desde el apóstol Pedro, el humilde pescador de Galilea, hasta los grandes papas del siglo pasado, desde san Pío X al beato Juan Pablo II… santo padre, antes del 28 de febrero, como usted ha dicho, día en que desea poner la palabra “fin” a este su servicio pontifical, hecho con tanto amor, con tanta humildad, antes del 28 de febrero, tendremos forma de expresarle mejor nuestros sentimientos; así harán tantos pastores y fieles dispersos por el mundo, así harán tantos hombres de buena voluntad junto a las autoridades de muchos países… además, todavía en este mes tendremos la alegría de sentir su voz de pastor: el miércoles, en la celebración de la Ceniza, después el jueves, con el Clero de Roma, en el Ángelus de este domingo, en las audiencias del miércoles, habrá muchas ocasiones todavía para escuchar su voz paterna… Su misión, sin embargo, continuará: ha dicho que estará siempre cerca con su testimonio y con su oración. Cierto, las estrellas en el cielo continuarán siempre brillando y así brillará siempre en medio de nosotros la estrella de su pontificado.
Estamos cerca de usted, Padre Santo, y bendíganos.
13 febrero 2013
Saludo del Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado
Al Santo Padre Benedicto XVI al final de la santa misa del Miércoles de Ceniza.
Beatísimo Padre:
Con sentimientos de gran conmoción y de profundo respeto no sólo la Iglesia, sino todo el mundo, han recibido la noticia de su decisión de renunciar al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor del Apóstol Pedro.
No seríamos sinceros, Santidad, si no le dijéramos que esta tarde hay un velo de tristeza en nuestro corazón. En estos años, su Magisterio ha sido una ventana abierta a la Iglesia y al mundo, que ha dejado filtrar los rayos de la verdad y del amor de Dios, para dar luz y calor a nuestro camino, también y sobre todo en los momentos en los que las nubes se condensan en el cielo.
Todos nosotros hemos comprendido que es precisamente el amor profundo que Vuestra Santidad tiene por Dios y por la Iglesia aquello que le ha llevado a este acto, revelando esa pureza de ánimo, esa fe robusta y exigente, esa fuerza de la humildad y de la mansedumbre, junto a un gran valor, que han distinguido cada paso de su vida y de su ministerio, y que pueden venir sólo de estar con Dios, de estar a la luz de la Palabra de Dios, de subir continuamente a la montaña del encuentro con Él para después descender a la ciudad de los hombres.
Santo Padre, hace pocos días, con los seminaristas de su diócesis de Roma, usted nos dio una lección especial: dijo que siendo cristianos sabemos que el futuro es nuestro, el futuro es de Dios, y que el árbol de la Iglesia crece siempre de nuevo. La Iglesia se renueva siempre, renace siempre. Servir a la Iglesia con la firme convicción de que no es nuestra, sino de Dios; que no somos nosotros quienes la construyen, sino que es Él; que podamos decir con verdad la palabra evangélica: «Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que teníamos que hacer» (Lc 17, 10), confiando totalmente en el Señor, es una gran enseñanza que usted, también con esta sufrida decisión, nos da no sólo a nosotros, Pastores de la Iglesia, sino a todo el Pueblo de Dios.
La Eucaristía es dar gracias a Dios. Esta tarde queremos dar gracias al Señor por el camino que toda la Iglesia ha realizado bajo la guía de Vuestra Santidad y deseamos decirle desde lo más íntimo de nuestro corazón, con gran afecto, conmoción y admiración: gracias por habernos dado el luminoso ejemplo de simple y humilde trabajador de la viña del Señor; un trabajador, en cambio, que ha sabido en cada momento llevar a cabo lo que es más importante: llevar a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. ¡Gracias!
(Basílica Vaticana, 13 de febrero de 2013)
27 de febrero
Última Audiencia General en la Plaza de San Pedro
Cerca de 150.000 personas acudieron el 27 de febrero a la Plaza de San Pedro para despedirse del Papa Benedicto XVI y escuchar su última catequesis en la que fue su última Audiencia General. Lo acompañaron en torno a 70 cardenales.
A las 10.30 de la mañana comenzaron a sonar las campanas de la Basílica y pocos minutos después salió Benedicto en el papamóvil y recorrió la plaza para saludar a los miles de fieles allí presentes.
Aplausos, banderas de multitud de países, carteles de «Viva el papa» y pancartas de «Benedicto, te queremos» dieron color a la Plaza de San Pedro en un día en el que la lluvia dio una tregua a la ciudad eterna. Emoción visible en todos los rostros que acudieron a acompañar al Papa.
El Papa comenzó dando las gracias a los presentes por haber venido «tan numerosos», los cuales aplaudieron y el Papa agradeció de corazón, reconoció estar realmente conmovido y viendo una Iglesia viva.
El portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha reconocido que el Papa esta mañana transmitía serenidad y que tenía el rostro muy sonriente.
En la catequesis dio las gracias a Dios, que «guía y hace crecer a la Iglesia, que siembra su Palabra y así alimenta la fe en su Pueblo». Dijo también que «lleva a todos en la oración, en un presente que es el de Dios, donde recoge cada encuentro, cada viaje, cada visita pastoral». Y reconoce que en este momento tiene gran confianza porque sabe que «la Palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la Iglesia, es su vida».
Recordando el 19 de abril de hace casi ocho años, reconoce que se preguntó: «Señor, ¿qué me pides? Es un peso grande el que me pones sobre la espalda, pero si Tú me lo pides, sobre tu Palabra echaré las redes, seguro de que Tú me guiarás, aun con todas mis debilidades. Ahora, ocho años después, puedo afirmar que el Señor me ha guiado verdaderamente».
Invitó a todos a renovar la firme confianza en el Señor, a confiarse como niños en brazos del Señor y a sentir la alegría de ser cristiano.
También reconoció que no se ha sentido solo nunca en el llevar la alegría y el peso del ministerio petrino y dio las gracias a los «hermanos cardenales», a la Secretaría de Estado y a toda la curia romana, a su diócesis de Roma, a los hermanos en el episcopado, y en el presbiterado, personas consagradas y todo el Pueblo de Dios.
Al finalizar la audiencia, miles de personas permanecieron en los alrededores de la Plaza de San Pedro compartiendo la alegría de haber acompañado y abrazado al Papa en este día tan significativo de su pontificado.
28 febrero 2013
Palabras del Decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Angelo Sodano, en el último día del Pontificado
Santidad, con gran emoción los Padres Cardenales presentes en Roma se estrechan hoy en torno a Usted, para manifestarle una vez más su profundo afecto y para expresarle su viva gratitud por Su testimonio de abnegado servicio apostólico, por el bien de la Iglesia de Cristo y de la humanidad entera.
El pasado sábado, al final de los Ejercicios Espirituales en el Vaticano, Usted ha querido agradecer a Sus Colaboradores de la Curia Romana, con estas conmovedoras palabras: queridos amigos, me gustaría daros las gracias a todos, y no sólo por esta semana, sino por estos ocho años, en que habéis llevado conmigo, con gran competencia, afecto, amor y fe, el peso del ministerio petrino. Amado y venerado Sucesor de Pedro, somos nosotros quienes debemos agradecerle por el ejemplo que nos ha dado en estos ocho años de Pontificado. El 19 de abril de 2005 Usted se insertaba en la larga cadena de Sucesores del Apóstol Pedro y hoy, 28 de febrero de 2013, usted se dispone a dejarnos, en espera que el timón de la barca de Pedro pase a otras manos. Así se continuará aquella sucesión apostólica, que el Señor ha prometido a su Santa Iglesia, hasta cuando sobre la tierra se oiga la voz del Ángel del Apocalipsis que proclamará: “Tempus non erit amplius… consummabitur mysterium Dei” (Ap 10, 6-7) “¡Se acabó el tiempo de la espera!.. ¡Se cumplirá el misterio de Dios!”. Terminará así la historia de la Iglesia, junto a la historia del mundo, con el adviento de cielos nuevos y tierra nueva.
Padre Santo, con profundo amor hemos tratado de acompañarle en Su camino, reviviendo la experiencia de los discípulos de Emaús, quienes, luego de haber caminado con Jesús por un buen trecho, se decían: “¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino?” (Lc 24,32). Sí, Padre Santo, sepa que también nuestros corazones ardían cuando caminábamos con Usted en estos últimos ocho años. Hoy una vez más queremos expresarle toda nuestra gratitud.
En coro Le repetimos una expresión típica de Su querida tierra natal: “Vergelt’s Gott”, ¡que Dios se lo pague!
(Sala Clementina, 28 de febrero 2013)
Palabras finales de Benedicto XVI al Colegio Cardenalicio
Venerados y queridos hermanos. Con gran alegría os acojo y le presento a cada uno de ustedes mi cordial saludo. Agradezco al cardenal Angelo Sodano, que como siempre ha sabido hacerse intérprete de los sentimientos de todo el Colegio, cor ad cor loquitur. Gracias eminencia, de corazón
Y quiero decirles tomando como referencia la experiencia de los discípulos de Emaús, que también para mí fue una alegría caminar con ustedes, estos años en la luz de la presencia del Señor Resucitado.
Como dije ayer delante de miles de fieles, que llenaron la Plaza de San Pedro, vuestra cercanía y vuestro consejo fueron de gran ayuda en mi ministerio.
En estos ocho años hemos vivido con fe momentos bellísimos de luz radiante en el camino de la Iglesia, junto a momentos en los que alguna nube se volvió densa en el cielo. Hemos buscado servir a Cristo y a su Iglesia, con amor profundo y total que es el alma de nuestro ministerio. Hemos dado esperanza, aquella que nos viene de Cristo, el único que puede iluminar el camino.
Juntos podemos agradecer al Señor que nos hizo crecer en la comunión y juntos rezarle para que les ayude a crecer aún más en esta unidad profunda, de manera que el colegio de cardenales sea como una orquesta donde la diversidad, expresión de la Iglesia universal, lleve siempre a la superior concorde armonía.
Querría dejarles un pensamiento simple que llevo en el corazón, un pensamiento sobre la Iglesia, sobre su misterio, que es para todos nosotros, podemos decir, la razón y la pasión de la vida.
Me ayudo con una expresión de Romano Guardini, escrita justamente en el año en que el Concilio Vaticano II aprobaba la constitución Lumen Gentium. Un último libro con una dedicatoria personal para mí, por lo que estas palabras en este libro me son muy queridas.
Decía: “La Iglesia no es una institución elucubrada y construida calculadamente. Es una realidad viviente, ella vive a lo largo del curso del tiempo para evolucionar, como cada ser viviente, transformándose, y aun así en su naturaleza permanece siempre la misma, y su corazón es Cristo”.
Era, me parece, nuestra experiencia de ayer en la plaza ver que la Iglesia es un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo, que vive realmente de la fuerza de Dios. Ella está en el mundo pero no es del mundo. Es de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Lo hemos visto ayer.
Por ello es verdadera y elocuente otra expresión de Guardini: “La Iglesia se despierta en las almas. La Iglesia vive, crece y se despierta en las almas que, como la de la Virgen María, acogen la palabra de Dios y la conciben por obra del Espíritu Santo. Ofrecen a Dios su propia carne y justamente en su pobreza y humildad se vuelven capaces de generar a Cristo hoy en el mundo.
A través de la Iglesia, el misterio de la Encarnación permanece presente por siempre. Cristo sigue caminando a través de los tiempos y en todos los lugares.
Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este misterio. En la oración, especialmente en la eucaristía cotidiana, y así sirvamos a la Iglesia y a toda la humanidad. Esta es nuestra alegría que nadie nos puede quitar.
Antes de despedirles personalmente, deseo decirles que estaré cerca de ustedes con la oración, especialmente en los próximos días, para que sean enteramente dóciles a la acción del Espíritu Santo para la elección del nuevo Papa. Que el Señor les muestre la que es su voluntad.
Entre ustedes, en el Colegio de Cardenales, está también el futuro Papa al que ya hoy prometo mi incondicional reverencia y obediencia.
Por todo esto, con afecto y reconocimiento, les imparto la bendición apostólica.
(Sala Clementina, 28 de febrero de 2013)
Últimas palabras del Pontífice Benedicto XVI, en balcón de Castelgandolfo
Gracias, queridos amigos. Me hace feliz estar con vosotros, rodeado por la belleza de la creación y por vuestra simpatía, que me hace mucho bien. ¡Gracias por vuestra amistad, por vuestro afecto!
Sabéis que este día mío es distinto de los anteriores: seré Sumo Pontífice de la Iglesia católica hasta las ocho de la tarde; después, ya no más.
Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Pero quisiera aún, con mi corazón, con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común y por el bien de la Iglesia y de la Humanidad. Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Sigamos adelante con el Señor, por el bien de la Iglesia y del mundo.
¡Gracias!
(Saludo de Benedicto XVI desde el balcón del palacio apostólico de Castelgandolfo, seis menos cuarto de la tarde del jueves 28 de febrero de 2013)
Benedicto XVI, lo sagrado y lo santo
La dolorosa decisión de Benedicto XVI de dejar el pontificado fue desde el principio interpretada de muchas maneras. Una de ellas es la versión desacralizante, según la cual el papado se estaría convirtiendo en un cargo como todos los demás, laicizado, temporal y con una finalidad funcional. El Papa, “uno de nosotros”. Nuestro Observatorio ha sido advertido por estas interpretaciones; sin embargo, se han difundido mucho, incluso dentro de la Iglesia, y especialmente en la base, a través de semanarios diocesanos.
En estos días un teólogo ha escrito: “Después de todo, el cristianismo ha desacralizado la religión: Jesús haciéndose carne ha cerrado la brecha con los hombres. Para nosotros los cristianos la grandeza es la santidad, no la sacralidad: la sacralidad indica distancia, a diferencia de la santidad”. El gesto del Papa se ha visto, entonces, como el abandono de la sacralidad para pasar a la santidad.
A mi modo de ver en la vida de la Iglesia hay tanto lo santo como lo sagrado. Sin duda, las personas no son sagradas, si acaso santas. Cada fiel está llamado no a sacralizarse a sí mismo, sino a santificarse. Pero esto no quiere decir que no exista también lo sagrado, como depósito objetivo de la gracia a la que recurrir para ser santos. La Sagrada Escritura es sagrada. Los sacramentos son sagrados. La Eucaristía es sagrada. El Sagrario y la iglesia como lugar son sagrados. María es sin duda santísima, pero también es sagrada porque es sagrario viviente. La Iglesia es santa pero también sagrada en cuanto misterio. El sacerdote puede ser más o menos santo, pero es sin duda sagrado, como sagrada es la consagración que él hace en el altar. Nuestro cuerpo tiene su sacralidad porque es templo del Espíritu Santo. El Papa y los obispos pueden ser más o menos santos como fieles, pero también son sagrados, como sucesores de Pedro y de los apóstoles.
Cristo ha desacralizado la religión pagana, en cuanto se ha opuesto a la sacralización del mito y ha enseñado a adorar al Padre “en espíritu y verdad”. Él se ha hecho carne, pero no se ha reducido a la carne. Se ha hecho uno de nosotros, pero no se ha reducido a uno de nosotros. Se ha presentado a sí mismo como el Templo y ha dicho que puede ser adorado también fuera de los lugares destinados para ello. Sin embargo, sigue dejándose encontrar en la sacralidad de la gracia divina y en todas las ocasiones sagradas en que la Iglesia lo celebra y lo anuncia.
Hablar de santidad cortando los puentes con lo sagrado, o incluso presentar la santidad como lo antisagrado, como el abandono de lo sagrado, es una posición que tiene, en mi opinión, muchos errores. Significa entregarse a la secularización, que es a menudo una desacralización y no por ello conduce a alguna santificación.
Regresando a Benedicto XVI, él ha querido continuar viviendo en el “recinto de San Pedro”, considerándolo evidentemente un lugar sagrado. Ha dicho, utilizando una imagen evangélica, que quiere retirarse “al monte”, que bíblicamente es el lugar sagrado por excelencia. Ha dicho que permanecerá unido a la Iglesia en la sacralidad de la oración. No se ha convertido en “uno de nosotros”, no ha dejado su vestimenta blanca y no se ha retirado a la vida privada. No es ya el Papa pero tampoco se ha jubilado. Después de esta renuncia, el Papa no se convierte en un empleado del Estado Vaticano, santo, quizá, pero no ya sagrado.
¿El papado es fuerte porque es humano, como titulaba algún periódico? No, gracias. El papado es fuerte porque es divino.
STEFANO FONTANA.
Director del Observatorio Internacional Cardenal Van Thuan
Habla Peter Seewald, quien entrevistó a Benedicto XVI
Final de lo viejo e inicio de lo nuevo
Nuestro último encuentro se remonta a hace unas diez semanas. El Papa me recibió en el Palacio Apostólico para continuar con nuestros coloquios orientados a trabajar sobre su biografía. Su audición se había resentido; por el ojo izquierdo ya no veía bien. No parecía enfermo, pero el cansancio se había apoderado de toda su persona.
En agosto, durante un coloquio de hora y media en Castelgandolfo, le pregunté cómo le había afectado el caso Vatileaks. “No me dejo llevar por una especie de desesperación o dolor universal”, me respondió.
Nunca le había visto tan exhausto, casi postrado. Con las últimas fuerzas que le quedaban concluyó el tercer volumen de su obra sobre Jesús, “mi último libro”, me dijo con una mirada triste, cuando nos despedimos. Mientras dos años atrás, a pesar de los primeros achaques propios de su edad, parecía aún ágil, casi joven, ahora recibía cada bandeja que llegaba a su escritorio, de parte de la Secretaría de Estado, como un golpe.
“¿Qué debemos esperar aún de Su Santidad, de Su pontificado?”, le pregunté. “¿De mí? De mí, no mucho. Soy un hombre anciano y las fuerzas me abandonan. Creo que basta lo que he hecho”. ¿Piensa en retirarse? “Depende de lo que me impongan mis energías físicas”. Ese mismo mes, escribió a uno de sus doctorandos que el siguiente encuentro sería el último.
Llovía en Roma, en 1992, cuando nos encontramos por primera vez. Los años le pusieron duramente a prueba. Se le describió como perseguidor mientras que era perseguido, el gran inquisidor… Sin embargo, nunca nadie le oyó quejarse. Nadie ha oído salir de su boca una mala palabra, un comentario negativo sobre otras personas, ni siquiera sobre Hans Küng.
Cuatro años después pasamos juntos muchas jornadas para hablar del proyecto de un libro sobre la fe, la Iglesia, el celibato… Mi interlocutor no daba paseo por la sala, como suelen hacer los profesores. No había en él la más mínima huella de vanidad. Me impresionó su superioridad. Su pensamiento no salía al paso de los tiempos y me sorprendió oír respuestas pertinentes a los problemas de nuestra época, aparentemente casi irresolubles, tomadas del gran tesoro de la Revelación.
Joseph Ratzinger es el hombre de las paradojas. Lenguaje suave, voz fuerte. Mansedumbre y rigor. Piensa en grande, pero presta atención al detalle. Encarna una nueva inteligencia al reconocer y revelar los misterios de la fe; es un teólogo, pero defiende la fe del pueblo contra la religión de los profesores… Es el pequeño Papa que, con su lápiz, ha escrito grandes obras. Nadie antes que él ha dejado al pueblo de Dios durante su pontificado una obra tan imponente sobre Jesús.
Ratzinger nunca buscó el poder. Se sustrajo al juego de las intrigas en el Vaticano. Siempre llevó una vida modesta de monje, el lujo le resultaba extraño. Pero vayamos a las pequeñas cosas, a menudo más elocuentes que las grandes declaraciones. Me gustaba su estilo pontificio, que su primer acto fuera una carta a la comunidad hebrea, que retirara la tiara de su escudo, símbolo del poder terreno de la Iglesia… Con Benedicto XVI, por primera vez, el hombre de arriba ha participado en el debate, sin hablar de arriba abajo, sino introduciendo esa colegialidad por la cual luchó en el Concilio. Corregidme, decía, cuando presentaba su libro sobre Jesús. La abolición del besamanos fue la más difícil de llevar a cabo. Una vez tomó del brazo a un antiguo alumno que se inclinó para besarle el anillo y le dijo: “Comportémonos normalmente”.
Ratzinger es un hombre de la tradición, se confía voluntariamente a lo que está consolidado, pero sabe distinguir lo que es verdaderamente eterno de lo que es válido sólo para la época en que emerge. Y si es necesario, como en el caso de la Misa tridentina, añade lo viejo a lo nuevo, porque estando juntos no reducen el espacio litúrgico, sino que lo amplían.
No lo ha hecho todo bien, ha admitido errores, incluso aquellos (como el escándalo Williamson) de los que no tenía ninguna responsabilidad. Ningún fracaso le ha hecho sufrir más que el de sus sacerdotes, aunque ya como Prefecto tomó las medidas que le permitieran descubrir los terribles abusos y castigar a los culpables.
Benedicto XVI se va, pero su herencia se queda. El sucesor de este humilde Papa seguirá sus pasos. Será uno con otro carisma, con otro estilo, pero con la misma misión: no incentivar las fuerzas centrífugas, sino aquello que mantenga unido el patrimonio de la fe, que infunda coraje, que anuncie un mensaje y dé un auténtico testimonio. No es casual que el Papa haya elegido el Miércoles de Ceniza para su última gran liturgia. Mirad, parece querer decir, era aquí adonde os quería llevar desde el principio. Desintoxicaos, serenaos, liberaos de la zozobra, no os dejéis devorar por el espíritu del tiempo, desecularizaos… Aligerar la carga para aumentar el peso es el programa de la Iglesia del futuro. Privarse de la grasa para ganar vitalidad, frescura espiritual.
“¿Usted es el final de lo viejo —pregunté al Papa en nuestro último encuentro—, o el inicio de lo nuevo?” La respuesta fue: “Las dos cosas”.
Premio Nobel Mario Vargas Llosa
La más alta expresión del pensamiento
Benedicto XVI es seguramente uno de los Pontífices más inteligentes y cultos que ha tenido en toda su historia la Iglesia católica. En una época en que las ideas y las razones importan mucho menos que las imágenes y los gestos, Joseph Ratzinger era ya un anacronismo, pues pertenecía a lo más conspicuo de una especie en extinción: el intelectual. Reflexionaba con hondura y originalidad, apoyado en una enorme información teológica, filosófica, histórica y literaria, adquirida en la decena de lenguas clásicas y modernas que dominaba, entre ellas el latín, el griego y el hebreo.
Aunque concebidos siempre dentro de la ortodoxia cristiana pero con un criterio muy amplio, sus libros y encíclicas desbordaban a menudo lo estrictamente dogmático y contenían novedosas y audaces reflexiones sobre los problemas morales, culturales y existenciales de nuestro tiempo que lectores no creyentes podían leer con provecho y a menudo —a mí me ha ocurrido— turbación. Sus tres volúmenes dedicados a Jesús de Nazaret, su pequeña autobiografía y sus tres encíclicas —sobre todo la segunda, Spe Salvi, de 2007, dedicada a analizar la naturaleza bifronte de la ciencia que puede enriquecer de manera extraordinaria la vida humana pero también destruirla y degradarla— tienen un vigor dialéctico y una elegancia expositiva que destacan nítidamente entre los textos convencionales y redundantes, escritos para convencidos, que suele producir el Vaticano desde hace mucho tiempo.
A Benedicto XVI le ha tocado uno de los períodos más difíciles que ha enfrentado el cristianismo en sus más de dos mil años de historia. La secularización de la sociedad avanza a gran velocidad, sobre todo en Occidente, ciudadela de la Iglesia hasta hace relativamente pocos decenios. Este proceso se ha agravado con los grandes escándalos de pedofilia en que están comprometidos centenares de sacerdotes católicos.
- Detalles
- Benedicto XVI
Durante su visita apostólica a Alemania, el Papa Benedicto XVI, concurrió el 22 de septiembre de 2011 al Augustinerkloster de Erfurt, convento en el que Martín Lutero estudió teología. Allí habló a la Comunidad luterana en estos términos:
«Quiero darle las gracias, querido obispo, en particular por sus palabras, que con gran sinceridad expresan el esfuerzo común para que haya una unidad más profunda entre cristianos».
La novedad de aquel encuentro fue la respuesta del Papa a la propuesta de conmemorar juntos los 500 años de la Reforma Luterana.
«En esa ocasión, Católicos y Luteranos tendrán la oportunidad de celebrar por todo el mundo una conmemoración ecuménica común, afrontar cuestiones fundamentales a nivel global, no como una celebración triunfal sino como una común profesión de nuestra Fe en la Santísima Trinidad».
Y en ese discurso también propuso esto:
«Debemos hacer espacio para la oración común y para la oración interior a Nuestro Señor Jesucristo por el perdón de nuestros mutuos errores y de las culpas relativas a las divisiones».
A lo largo de su pontificado, Benedicto propuso no fijarse tanto en las diferencias como en lo que todos los cristianos tienen en común.
«Lo que quitaba la paz a Lutero era la cuestión de Dios, que fue la pasión profunda y el centro de su vida y de todo su camino. “¿Cómo puedo recibir la gracia de Dios?”: Esta pregunta le penetraba el corazón y estaba detrás de toda su investigación teológica y de toda su lucha interior».
A lo que agregó:
«¿Quién se ocupa actualmente de esta cuestión, incluso entre los cristianos? ¿Qué significa la cuestión de Dios en nuestra vida?»
▶ Volver
- Detalles
- Pbro. Samuel Fernández
Sólo una lectura bíblica que se vale de una razón abierta a la novedad del misterio de Dios, en la encarnación, capaz de ampliar las propias categorías de pensamiento, es digna del hombre y es adecuada para escuchar a Dios, en su Palabra.

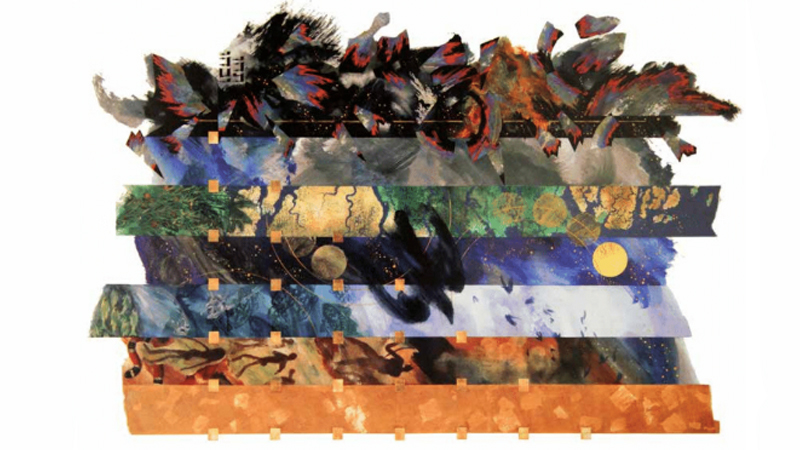







 Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
Archivo histórico de todas las revistas publicadas por Humanitas a la fecha, incluyendo el número especial de Grandes textos de Humanitas.
 Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
Algunos de los cuadernos más relevantes que ha publicado Humanitas pueden encontrarse en esta sección.
 Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
Reseñas bibliográficas de libros destacados por Humanitas.
 Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
Tenemos varios tipos de suscripciones disponibles:
-Suscripción anual Chile
-Suscripción anual América del Sur
-Suscripción anual resto del mundo
Suscripción impresa y digital de la revista Humanitas
 Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
Seguimos y recopilamos semana a semana todos los mensajes del Papa:
-Homilías de Santa Marta
-Audiencia de los miércoles
-Encíclicas y Exhortaciones
-Mensajes
 Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
Desde el año 2003 revista HUMANITAS publica todos los viernes estas páginas en el Diario Financiero. A solicitud de los usuarios de nuestro sitio web, ponemos a su disposición los PDFs de los artículos más recientes.
